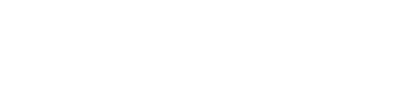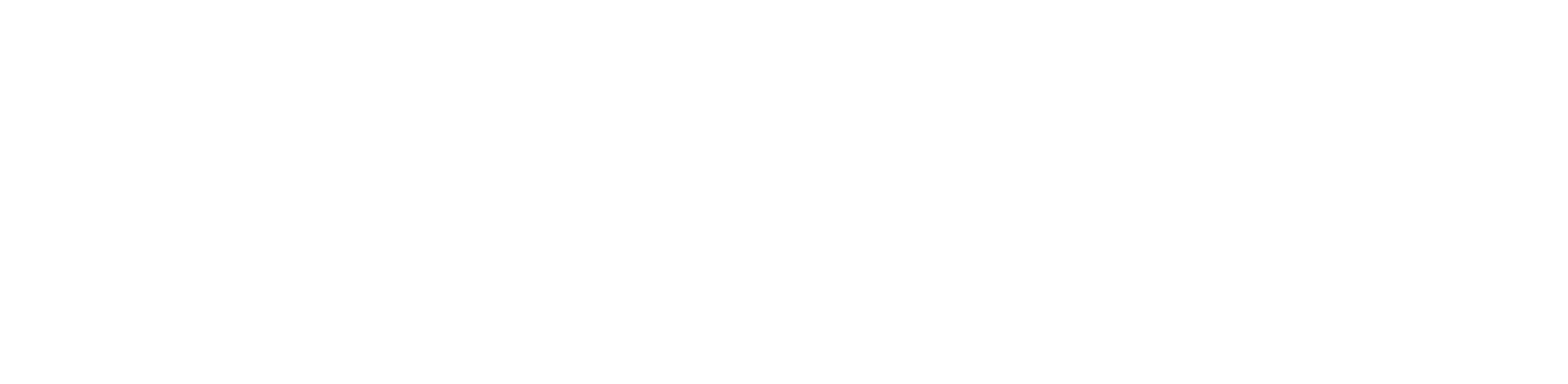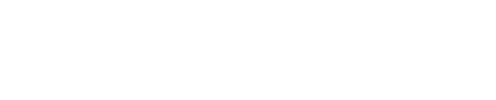Por: Liliana Pérez Bustos – Especial para UNIMINUTO Radio desde Madrid, España.
El médico me pide que le hable estrictamente lo necesario para minimizar su exposición, también me dice que me mueva dentro del consultorio solo con la enfermera como escolta quien, a su vez, controla el tráfico para que nadie se me acerque a menos de 2 metros. El dolor que tengo en el cuerpo es insoportable y la sangre me hierve, yo solo quiero que me ordene Paracetamol 650, pero su veredicto es claro en el documento que me entrega, tengo Coronavirus.
Esta ciudad es hoy muy oscura, no hay gente en la calle y los negocios están vacíos, brilla el letrero de una gasolinera solitaria, ahora estoy en la realidad de Mad Max. Somos tres camino a la farmacia, la luna, mi sombra y yo. Me siento culpable y la fiebre tampoco ayuda a pensar de manera lúcida. 38 grados de temperatura se disfrutan cuando el termómetro está en la pared de una casa de playa, pero no en un cuerpo. Hago memoria de mis últimas vacaciones mientras vago sola en medio de escaparates de tiendas que quedaron con vestidos de primavera-verano.
Cambian las miradas del personal de la farmacia cuando lleno su aforo de atención limitada a una persona, ellos notan que mis medicinas corresponden con lo único que llevan las personas que tienen mi diagnóstico. También cambian las miradas en casa al llegar, cuando mi esposo me pide que no toque los mandos de la tele, como cambia la mirada de la vida, me preocupa menos mi apariencia, el dinero o los pocos recursos para hacer mi teletrabajo. Así decido darme permiso y tiempo para mejorar mi salud que, por fortuna, no ha ido más allá de unas cuantas visitas adicionales al baño y la pérdida total de mi sentido de gusto y olfato. La justicia poética arremete contra mí porque siempre me quejo del hedor del metro en verano. No tener activo el sentido del olfato es uno de los efectos recién descubiertos de esta infección viral.
Después de dejar quemar un par de veces la comida, mi marido se autoproclama jefe supremo de ollas y sartenes, se toma el poder del territorio de la cocina y comedor, al tiempo que me delega funciones más administrativas que ahora tengo disponibilidad de desarrollar.
Quedarse en casa ha sido efectivo tanto para mi mejoría -evitando los cambios de clima- como para la del resto de personas, reduzco el riesgo de llevar el virus a un botón de ascensor, a un pasamanos o una manija de puerta en mi edificio antiguo del centro de Madrid, habitado en su mayoría por gente de 70 años, de donde proviene el mayor número de bajas y por quienes el sistema sanitario está batallando para que sigan con nosotros.
El sistema de salud español me ha proporcionado un enfermero de nombre Ángel -les aseguro que no es un personaje, es su nombre real-, me llama todos los días a las 20:30 para preguntarme cómo estoy y cómo me siento. Escucharle y sentirme escuchada ha sido fundamental para estar tranquila y a ver una luz al final de este túnel que no ha hecho pico en la curva de contagio.
En medio de este caos, falta de simpatía y miedo, las personas del servicio sanitario increíblemente siguen teniendo muy buena actitud y una energía tan fuerte que podrían ser entrenadores de vida o influencers. De hecho ya lo son.
Esas personas se merecen cada aplauso desde nuestros balcones, como también merecen llegar a casa para descansar, así que parte de mi plan de confinamiento incluye evitar ser una vecina ruidosa, como la que teníamos en casa y le hacía ruido a mi madre después de 12 horas en quirófano cuando se dedicaba al difícil oficio de la enfermería.
Este diagnóstico no deja de enseñarme la importancia del personal sanitario, así como la de los transportistas, los de las tiendas de alimentos, los agricultores, los de limpieza, los teleoperadores de servicios de emergencias, los buenos líderes y las eficientes decisiones, los periodistas… y así tantos papeles heroicos a los que todos podemos aspirar y hacer engranaje para superar esto. Aquí en la tierra del fútbol de la estrellas nos dimos de cuenta que hoy vale más una de esas personas que un centenar de Messis o un Benzemas.
Si el VIH en su momento significó el fin del “amor libre”, el COVID-19 llegó, en principio, para volvernos paranoicos y desconfiados dentro y fuera de casa, incluso con quienes nos rodean y hacen parte de nuestro círculo más cercano.
Hoy a modo de justicia poética esta crisis nos pone contra la pared por todos aquellos que, tras un diagnóstico de SIDA, fueron juzgados por sus pecados de la carne con desconocidos.
Pero el Coronavirus también ha sacado lo mejor de nosotros, nos ha conectado en la distancia con nuestras familias, alimentando lazos, soñando con volvernos a visitar, alimentándonos de recuerdos e interesándonos en escuchar, aunque sea solamente para descartar los síntomas de este padecimiento y superar el miedo juntos.
Nos ha demostrado que podemos ser generosos y compartir recursos sin comprometer nuestra ideología política, nos ha unido para aplaudir desde el balcón aún cuando el país esté dividido por colores e himnos, nos ha puesto a cuestionar la seguridad de los adultos mayores a una generación que no tiene tiempo para cuidar de ellos, y por lo visto tampoco a menores, porque aquí cada vez nacen menos.
Hoy nuestra apreciación de inmortalidad se derriba, hoy la burbuja que creamos trabajando y ahorrando no es suficiente, hoy no hay escondite ni sitio para huir, y dependemos del cuidado y solidaridad de otros para comer y sobrevivir. Hoy somos más humanos que nunca, y sin excusa, somos los responsables únicos del destino de esta especie que habita en el pálido punto azul llamado planeta Tierra.
Claramente el planeta puede vivir sin nosotros.