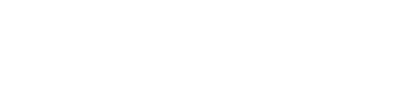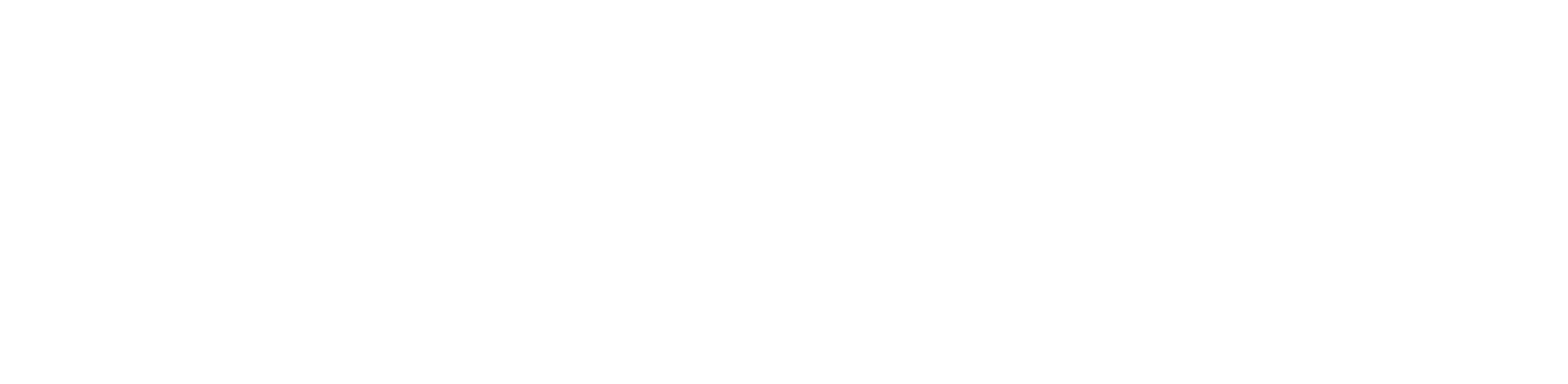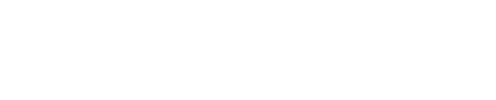Por: Carlos Pantoja
—Usted sabe que, si dice algo, le va mal, chino; además, nadie le va a creer a un culicagado. La gente no piensa eso de mí, pero, si usted abre la boca, ya sabe lo que le pasa.
Esas fueron las palabras que, como cadenas, mantenían aprisionado a un niño de ocho años y lo dejaban a merced de quien en ese momento era su “padre”; quien, en realidad, era una bestia sedienta de dolor y sufrimiento infantil. Los abusos y el miedo fueron acoplándose en la vida de Andrés, acumulándose para, en cualquier momento, explotar.
2001, el inicio del fin
“En la oscuridad de la noche, la inocencia grita en silencio, abusada y vulnerada; su luz interior se apaga lentamente…”
En una cancha de asfalto, ubicada en un barrio popular de Bogotá, resonaba la presencia de ocho niños de entre siete y doce años que jugaban fútbol con una pelota de trapo. La emoción y la inocencia infantil en ese juego las observaba un joven Andrés, de ocho años, quien, en ese momento, estaba sentado en su sofá color café tierra, escuchando con atención aquellas frases: “¡Ey!, pásame el balón”, “¡Eso no fue gol!”, “Ahorita vamos por unos helados y luego pa’ mi casa; mi mamá me compró severo regalo, ahorita les muestro”. Sus oídos eran receptores de aquellas palabras y, al mismo tiempo, se hacía una imagen mental de sí mismo jugando al fútbol, corriendo y disfrutando. “¿Por qué no puedo ser como ellos?”, pensaba, mientras recordaba que había dejado un vaso de agua en la nevera, que para esas alturas ya debía de estar tan helado como a él le gustaba. Sin embargo, cuando se levantó del sofá, sintió una oleada de catástrofes: llegó la migraña, el dolor en sus manos, el ardor en sus ojos de tanto llorar. No obstante, dentro de todas las cosas, lo que vino con más fuerza fue el dolor y el ardor que le provocaba su ano.
Aquello le recordaba que, hacía muy pocas horas, había sufrido un abuso sexual por parte de su padre, quien, con voz calmada, le había dicho: “Nadie le va a creer, chino marica”, para luego cambiar su personalidad al padre ejemplar, como lo conocían su esposa, sus demás hijos, el barrio y, hasta dentro de muy poco, Andrés.
Su mente de niño no pudo procesar aquella situación tan traumática; por ello, su cerebro activó el instinto de supervivencia y reprimió ese recuerdo, guardándolo en lo más profundo de su subconsciente, como si alguien lanzara un búmeran muy lejos, sin pensar que ese mismo iba a volver con la misma fuerza con la que se había lanzado.
Cuatro años pasaron desde aquel episodio que, en ese momento, en la mente de Andrés, nunca ocurrió. “En ese momento el recuerdo no existía, pero el cuerpo habla por sí solo”, dijo. Desórdenes alimenticios y una actitud tímida hicieron que el bullying acechara en cada momento de su vida en la primaria. Sin embargo, dentro de él empezaron a crecer dos semillas: la primera era odio, acompañado de rebeldía y venganza; la otra todavía no era hora de germinar.
En su etapa de bachillerato floreció la primera semilla. Como si fuese un poder que él mismo hubiese creado, le dio la potestad de sacar todo ese odio que llevaba dentro. Las garras que lo sometían comenzó a golpearlas; las bocas que lo insultaban comenzó a callarlas. “Ya no me dejaba pegar, ni de mi papá ni de nadie”.
Su rebeldía le otorgó algo de autoridad sobre sí mismo, pero solo era una cortina de humo creada para ocultar, en lo más espeso de su mente, aquello que lo llevaría a casi conocer la muerte o, en otras palabras, para frenar el mayor tiempo posible la germinación de la otra semilla.
Llega la graduación. La sensación de emoción y miedo de los jóvenes se sentía en el aire, incluso para Andrés, que, con mucho esfuerzo, había obtenido el primer logro importante de su vida. Tras llegar a la casa, se encuentra a su padre sentado, mirando un programa en la televisión.
—¿Dónde está la niña? —pregunta la madre.
—Durmiendo —contesta el padre.
Andrés se escudaba en su madre, ya que la sola presencia de ese hombre lo hacía parecer un conejo preso del miedo.
—Mire que el niño se graduó; se nos creció el culicagado —dijo, mientras abrazaba a su hijo.
—¿Por eso no hizo la comida? ¿Por atender la graduación de este huevón? —respondió el padre mientras se levantaba del sofá. Él se disponía a levantar la mano para propinarle una cachetada a su madre. Andrés lo frenó con la mano derecha y, con la izquierda, lo empujó para que la situación no pasara a un evento grave.
—Qué tal este hijueputa; ahora los pájaros le tiran a las escopetas —dijo el padre. No quiso seguir con el tema, pero un fuerte golpe en su hombro hizo que volviera un porcentaje mínimo de ira, suficiente como para devolverle el mismo dolor físico a su padre.
Ese contacto fue la llave que abrió una inmensa ira en su progenitor. Aquello que lo dominaba en ese momento hizo que tomara la decisión de expulsar al graduado, como un león adulto que exilia de la manada a su hijo.
La rebeldía pesó más que la razón: subió a su cuarto, tomó una maleta y comenzó a guardar sus pertenencias.
—Y sin más, agarré un par de calzones y medias, una muda de ropa; cuando salí por esa puerta, sentí la mano de mi mamá, impidiendo que saliera. Con mucha tristeza aparté su mano, me despedí y salí sin mirar atrás.
Mientras otros celebraban su logro, él buscaba un lugar donde dormir, con el miedo del peligro que acechaba esa noche. Logró encontrar un parque para dormir. Sin cobijas y solo, Andrés se dio cuenta de algo: su padre no solo había agarrado odio contra él, sino que, además, había construido un muro que impedía el contacto con su verdadera familia. El poder que poseía este hombre lo usaba para separarlo de su madre, una mujer que no había cumplido los treinta años, y de su hermana, una adolescente que iniciaba su vida viendo cómo su hermano sufría. Aquello lo marcó y, acostado en un banco, las lágrimas fueron su refugio; así pasó la noche más triste que había tenido hasta ese momento.
Luego de una semana en la calle, su abuela lo recibió en su casa, donde además vivían su tío y su tía. El contacto con su mamá era escaso, ya que compartían por teléfono y pocas veces en persona. A los dieciocho años empezó su vida laboral y educativa, esta última estudiando gastronomía en una entidad importante del país. No obstante, el odio que sentía hacia las figuras de autoridad y el abuso que estas mismas ejercían sobre sus subordinados lo hicieron entrar en varios conflictos.
2011, la segunda semilla
“Apenas un movimiento, la herida se abre.”
“El mundo de la cocina era como estar en un batallón militar; los abusos eran constantes y ahí empeoraba mi situación”.
En una clase tuvo una discusión con el docente por un tema de higiene en las cocinas. Esto hizo que, al día siguiente, el profesor reportara el incidente al director, dando como resultado una sanción de cinco años. Sin estudios y ahora sin empleo, Andrés, para su dicha o su desgracia, pudo buscar trabajo en puestos de cocina, lo que alimentaba en gran medida a su nueva compañera: la ansiedad. El estrés era constante, los abusos cada vez mayores, pero, en esta ocasión, trataba de calmarse: “Si me peleaba, me echaban y no tenía qué comer”, dijo. En ese momento, los recuerdos de su infancia y adolescencia lo atormentaban. Todos estos factores comenzaban a mezclarse y su duelo interno lo llevó a entrar al mundo del alcohol y las drogas: “Si fumaba marihuana, estaba tranquilo; si estaba borracho, no pensaba en nada. Era mi escape”.
Aquella alternativa creció y pasó de convertirse en una salida cada ocho días a un ritual diario. Cada gota de alcohol que entraba en su cuerpo, cada inhalada de cocaína que entraba en su nariz, cada molécula de cannabis que ingresaba en su sangre era como un abono que inyectaba a esa segunda semilla.
Para calmar un poco el estrés, él y sus amigos fueron a las montañas de la capital con el objetivo de relajarse, doparse y salir de la rutina. Cerca de la medianoche, uno de sus amigos tiró un bote de gasolina que rápidamente hizo crecer la fogata que tenían. No le dieron importancia; sin embargo, a la distancia, unos individuos los observaban.
—Shh, ¿escucharon? —dijo uno de sus amigos al percatarse del sonido de pasos que se acercaban.
Antes de que el grupo reaccionara, ocho hombres ya los rodeaban. “Eran hombres muy altos, armados y no se les veía el rostro”, dijo Andrés. Empezaron a intimidarlos, como cazador jugando con su presa. De repente, uno de sus amigos, en un movimiento ágil, logró desarmar a uno de los hombres para ganar algo de tiempo mientras huían. Disparó y, debido a la fuerza con la que salió el proyectil, junto a la inexperiencia, soltó el arma. Luego de esto, los seis, incluido Andrés, corrieron montaña abajo.
El ruido de las balas comenzó; les disparaban, y, si seguían en ese sendero, terminarían acribillados. El camino de la montaña tenía a la izquierda un gran precipicio. “Teníamos dos opciones: o seguíamos y nos mataban o saltábamos por el barranco”. El miedo era grande, pero las ganas de vivir eran más fuertes y, con un fuerte “¡Salten!”, que gritó Andrés, sus amigos brincaron sin pensarlo. El cuerpo, azotado por las piedras mientras todavía eran presa de las balas, fue una de tantas experiencias en las que la muerte tocó a la puerta de Andrés.
Al llegar al final del abismo y dispuestos a perderse entre la maleza, uno de sus amigos quedó con la mano derecha atorada en una piedra. Andrés intentó sacarlo; al no lograrlo, su compañero, desesperado, se fracturó parte de los dedos para poder escapar. Al intentar huir, una bala rozó la pierna de Andrés. “No fue nada grave, pero en ese momento fue muy doloroso”, afirmó.
2014, del amor a la pérdida
“Ya no será… ya no viviremos juntos…”
El amor puede adormecer hasta el más profundo dolor y enterrarlo en lo más recóndito del ser para dar paso a la felicidad. Este sentimiento llegó a la vida de Andrés. Tras el dolor sufrido, parecía que algo le daba un premio por haber resistido, como ese entretiempo de un partido de fútbol: un lapso de reposo que da la ilusión de la desaparición de los problemas; pero, después, hay que seguir y terminar lo que se inicia.
En ese momento él vivía solo; se hacía cargo de sus responsabilidades y, además, su trabajo en un bar cubría sus gastos. Era un día como cualquier otro atendiendo gente, hasta que llegó una mujer tan hermosa que su sola presencia fue como una bocanada de aire fresco que tocaba suavemente su piel llena de cicatrices
—Hola, ¿me regala una cerveza, por favor? —dijo aquella mujer.
Procedió a servir la cerveza en una copa, pero, como era muy tímido, no podía simplemente decirle: “Hola, mucho gusto”. Para él, era la tarea más difícil del mundo. Entonces se le ocurrió una idea: escribió su número en una servilleta y, “a la de Dios”, se la entregó. Ella bebió su cerveza y se fue.
Horas después, le llegó un mensaje: “Hola, soy la chica que te pidió una cerveza, ¿cómo estás? Un gusto en conocerte”. Una sonrisa de oreja a oreja se expandió en la cara de Andrés, y de ahí empezó una historia de amor que anestesiaba su dolor, temporalmente.
Dos años después, llegaba a casa tras una larga jornada. Al abrir la puerta, se dio cuenta de que su novia no estaba. Miró el celular para ver si había algún mensaje justificando su ausencia, pero no había nada. Se quedó esperando, pero no había rastro de ella, hasta que, cuarenta y ocho horas después, llegó con un único mensaje:
“Mi exnovio volvió del extranjero y, pensándolo bien, voy a regresar con él. Siempre estás trabajando y no tienes tiempo para mí. Tal vez sea lo mejor para los dos. Adiós”.
En ese momento, él prefería que lo atropellara un carro antes que escuchar esas palabras. Quedó en un limbo que, al día siguiente, lo llevó a cometer un error carísimo:
“Me bebí toda la despensa del bar en un corto periodo. Mis jefes me echaron y volví a quedarme sin trabajo”.
El final del mes se acercaba y, con él, los gastos. Cuando no pudo pagarlos, el dueño del apartamento lo dejó sin techo. El amor de su vida lo había abandonado y, para rematar, no tenía empleo. El dolor de haberlo perdido todo en un instante fue demasiado grande, y la única alternativa fue volver a la casa de su abuela, como aquel joven de dieciocho años que, ahora con veintitrés, regresaba; solo que, con una diferencia, su abuela padecía diabetes.
Andrés negoció el cuidado de su abuela con sus tíos a cambio de un aporte económico. “La bañaba, le daba de comer; me la pasaba todo el día con ella”. Durante un año, esta fue su rutina, en la que aprendió cuidados médicos para salvaguardar la salud de la mujer que le había dado un techo cuando nadie más lo hizo.
Sin embargo, el evento que le indicó que ya no quedaba mucho tiempo sucedió un mes antes del fallecimiento de ella, cuando, a causa de la enfermedad, tuvieron que amputarle una pierna. “Ese mes prácticamente vivía en el hospital, veinticuatro horas en la clínica”, dijo. Un mes después, su abuela falleció. Esto, junto a las otras situaciones que no podía olvidar, alimentó la plántula que comenzaba a crecer en su pensamiento.
2022, los frutos
“Y todo fue inútil. Como un fruto podrido cayendo en la noche.”
El contacto con su madre era nulo por culpa de aquel a quien alguna vez llamó padre. Pero, luego de una ruptura definitiva, Andrés pudo volver a hablar con ella. Eso fue un amortiguador que alivió un mal que pensó que podría con él. En su intento de llevar una mejor vida para sí y su familia, Andrés y su tío pensaron en una idea: “Teníamos un dinero; íbamos a invertirlo en Europa para que, al pasarlo a pesos, se duplicara la cantidad”. La felicidad se asomó cuando vieron la cuenta bancaria: veinticinco millones de pesos logrados. Pero, cuando todo iba bien, la vida le dio a Andrés una bocanada de agua fría, como si estuviera pagando todo el mal del mundo. Cuando retiraron el dinero, pidieron un servicio de transporte por aplicación. El carro llegó y subieron; entonces, sintieron cómo, a los lados del vehículo, dos hombres encapuchados abrían las puertas y, con los culatazos de las pistolas, comenzaron a golpearlos en la cabeza. La sangre brotaba y los ladrones se llevaron todo, dejando a los dos malheridos y, por culpa de la negligencia médica del país, “estuvimos muy cerca de la muerte”.
Andrés era una granja: un lugar donde se cosechaban traumas, tristeza, ansiedad, miedo, etc. Aunque esos frutos pudieron germinar solos, el granjero que llegó después hizo que absolutamente todo fuese de mal en peor. “A raíz de esto, junto a las experiencias del pasado, desarrollé estrés postraumático”. Su cuarto se volvió un búnker: no salía por miedo a revivir la situación; desarrolló pesadillas constantes y la única ayuda que encontró fue la terapia psicológica que le proporcionó un practicante. “No podía ir a terapia presencial; son muy costosas”. En esos encuentros habló por primera vez de su abuso, de sus traumas y de su miedo; todas estas confesiones, acompañado del practicante, se las contó a su madre, quien, con lágrimas en los ojos, se sintió irresponsable de no haberlo cuidado.
Su refugio en los vicios aumentó; su confinamiento lo acompañaba con el repudio a la comida: “Solo salía a tomar y a drogarme”, dijo.
Una noche, el silencio fue la llave que rompió el candado emocional de Andrés: aparecieron los pensamientos más oscuros y tomó la decisión de llevar a cabo su primer intento de suicidio. Los traumas le habían provocado insomnio; la única forma de dormir era ingiriendo píldoras. “Me quedaban ocho cápsulas; me las tomé todas de un solo golpe”. Remató fumándose un porro de marihuana y se dispuso a dormir, con la esperanza de no despertar. A las tres de la mañana, despertó de golpe y notó que no podía respirar: sus fosas nasales estaban cerradas y tampoco podía hacerlo por la boca. Salió corriendo, confundido y con miedo, pero luego pensó: “Esto es lo que yo quiero; deseo morir”. Volvió a la cama y durmió nuevamente. Después de dieciocho horas, despertó. El dolor en todo el cuerpo y la dificultad para respirar alertaron a su familia. No sabían qué había pasado, pero entendieron con certeza que Andrés no estaba bien.
“Los doctores dijeron que no fue una dosis lo bastante fuerte como para matarme”.
Las pocas ayudas psicológicas dictaminaron un encierro bajo supervisión extrema. Durante tres meses, los ojos de su familia estaban clavados en él por responsabilidad y amor. Una tarde, la familia se había ido; Andrés, bajo la supervisión de su tío, lo vio acercarse y, con tono de pregunta, le dijo: “¿Puedes tomar tu medicamento para dormir?”. Asintió, tomó la medicina y, a los pocos minutos, dormía. Sin embargo, algo ocurrió: “Cuando mi tío se fue, mi cerebro reaccionó y desperté”, relató; y, como por instinto, se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y, de un solo corte, se hizo una herida abierta en el antebrazo izquierdo. Cuando procedía con el otro brazo, su hermano, que estaba en la puerta, corrió para detenerlo. Andrés no supo en qué momento llegó; soltó el cuchillo, pero su hermano ya había llamado a la familia con el objetivo de internarlo.
2023-2025, final
“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda…”
“La entrada de ese lugar es la experiencia más degradante que puede tener un ser humano”.
Andrés estaba en una camilla, con su madre y su hermano a los costados; cuando se encontraron en la entrada de aquel sitio, su madre, con un beso en la frente, y su hermano, con una palmada en el hombro, le dieron un hasta pronto, pidiéndole a Dios que ese hombre pudiera acabar con el veneno que llevaba dentro desde los ocho años. Despojado de sus pertenencias y semidesnudo, sintió cómo varias manos lo llevaban a lo que parecía un reclusorio estrecho, frío, grisáceo y con un pequeño orificio al que apenas podía llamarse ventana; pero, por alguna razón, se sintió identificado con ese lugar, ya que esas paredes de concreto vacías le recordaban a sí mismo: una fortaleza que, aunque por fuera se ve impenetrable, por dentro está vacía y solitaria.
Durante las primeras 72 horas permaneció encerrado, combatiendo la ansiedad golpeando las paredes de esa jaula; tras cada golpe y cada grito, sus nudillos comenzaban a romperse, no obstante, la ira en Andrés era mayor que el dolor físico. “Llegaron dos enfermeros a calmarme, pero, como vieron que no podían, llamaron a los encargados”. Se oyó el ruido de la puerta metálica al azotarse contra la pared; entraron dos hombres altos y fornidos en auxilio de los enfermeros, pero lo primero que sintió uno de ellos fue el puño de Andrés impactando en su rostro. Era una bestia sin control de sus emociones, como si su cuerpo actuara por instinto y viera a los demás como amenaza. La intervención de aquellos hombres no fue suficiente y la ayuda de otros dos fue necesaria: cuatro hombres de 1,90 m, fornidos y con experiencia en estos casos, resultaron la única opción para frenar a uno de 1,70 m y con problemas de sobrepeso. “Me amarraron pies, cabeza, brazos y, aun así, seguía histérico”. La solución final fue inyectarle una dosis de clonazepam que lo dejó dormido por quince horas.
Luego de, a duras penas, cumplir ese lapso, fue trasladado a un pabellón mixto donde la actividad principal era recorrer todas las instalaciones, conociendo las demás unidades. Esa experiencia le mostró que, si su caso era grave, había peores: conoció a personas que habían perdido su humanidad a causa del demonio llamado enfermedad mental, aquella que no distingue género, edad, posición social ni discapacidad. Las historias que le quedaron grabadas fueron, por ejemplo, la de una mujer de 60 años que no podía hablar por esquizofrenia severa. En uno de sus momentos de lucidez contó algo que después pudo confirmarse: provenía de un estrato alto y, en un viaje familiar, perdió de vista a su nieta; la hallaron ahogada en un lago. La culpa y el dolor desembocaron en la condición que padece.
También conoció a un hombre de la tercera edad que, tras una fuerte paliza de su madre cuando era niño, desarrolló el gusto por caminar para evadir problemas, pero su cerebro convirtió esa actividad en manía. En una ocasión, discutió con su esposa y, para evitar que la situación se agravara, salió a caminar. Terminó andando desde Bogotá hasta la frontera con Venezuela: cuatro meses desaparecido que, en su mente, fueron como un viaje de la casa a la tienda. Es un misterio cómo sobrevivió, pues no lo recuerda. Al regresar, su familia lo internó.
Una buena conducta hizo que, luego de 75 días de confinamiento, Andrés pudiera salir. La clínica había construido un producto que funcionó por un tiempo, pero luego volvió la recaída. Sin embargo, tras una noche de excesos, comprendió que esa no era la salida y, acostado en una acera, su cerebro le dio una idea. Empezó en el mundo de la labor social, ayudando a la gente, pero, sobre todo, ayudándose a sí mismo. Durante ocho meses, prestó servicios de auxilio a personas vulnerables y recuperó el rumbo de su vida, dándole un nuevo propósito. Hoy, luego de quince años de dolor y drogas, Andrés empezó a enterrar ese pasado, a perdonarse y, a sus treinta y tres años, por fin, a vivir.
Referencias
Capítulo 2001 – “El inicio del fin”
Poema utilizado (fragmento): “En la oscuridad de la noche, la inocencia grita en silencio, abusada y vulnerada; su luz interior se apaga lentamente…”
Autor: Anónimo
Capítulo 2011 – “La segunda semilla”
Poema utilizado (verso): “Apenas un movimiento, la herida se abre.”
Autora: Alejandra Pizarnik
Obra: La extracción de la piedra de la locura (1968)
Capítulo 2014 – “Del amor a la pérdida”
Poema utilizado (fragmento): “Ya no será… ya no viviremos juntos…”
Autora: Idea Vilariño
Obra: Poemas de amor (1957)
Capítulo 2022 – “Los frutos”
Poema utilizado (fragmento): “Y todo fue inútil. Como un fruto podrido cayendo en la noche.”
Autora: Idea Vilariño
Capítulo 2023-2025 – “Final”
Poema utilizado: “No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda…”
Autor: Mario Benedetti (atribuido)
Poema: No te rindas