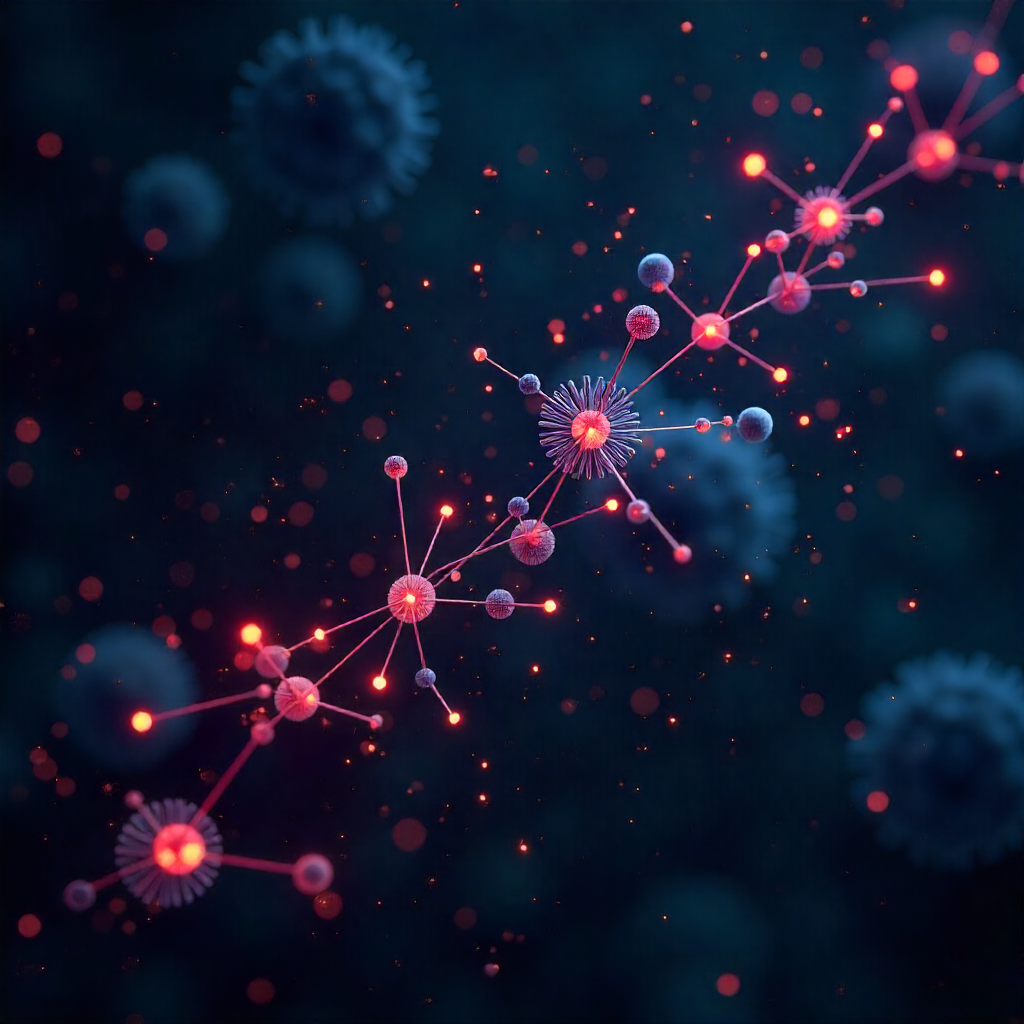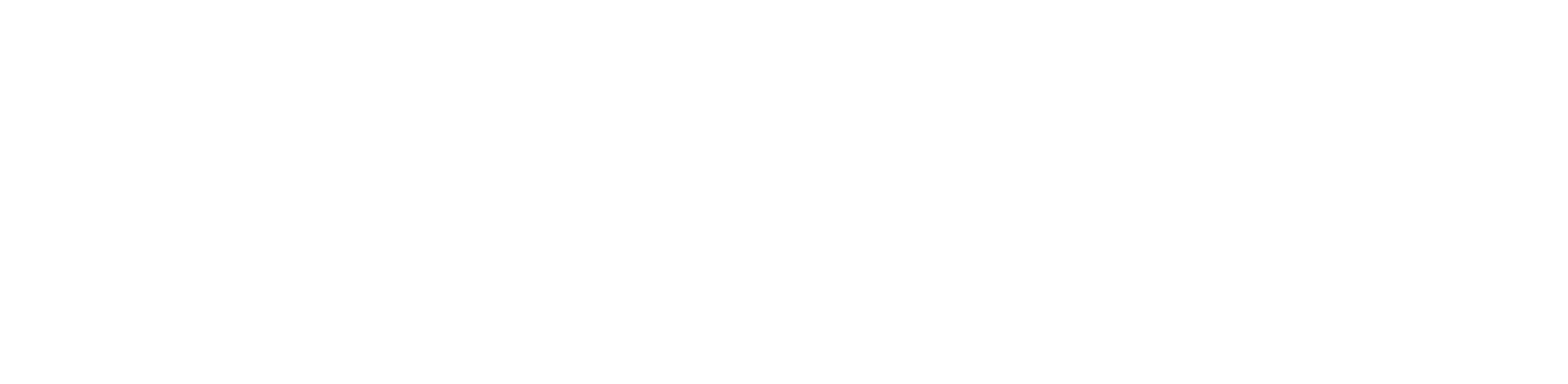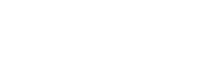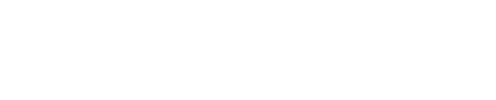Por: Andrés Camargo
Imagine que va conduciendo su carro y, de un momento a otro, se encienden las luces del tablero. El lector del nivel de gasolina le indica que está casi agotada. La guía de temperatura indica sobrecalentamiento, y una puerta quedó abierta. Estos indicadores no son el problema; significan que algo ocurre en el motor.
Así mismo funcionan los biomarcadores en la medicina; son las luces de advertencia para entender que algo anda mal en nuestro organismo. Es la forma que tiene el cuerpo de emitir señales de alerta, las cuales la ciencia aprendió a interpretar.
¿Qué son los biomarcadores?
El Instituto Nacional del Cáncer (NCI por sus siglas en inglés) define los biomarcadores como una molécula biológica que se encuentra en la sangre, otros líquidos o tejidos del cuerpo, y cuya presencia es un signo de un proceso normal o anormal, de una afección o de una enfermedad.
En el sentido más técnico, son una característica biológica que se puede medir y evaluar de forma objetiva como indicadores de procesos patológicos (el desarrollo de una enfermedad) o respuestas a un tratamiento. Dichos rastros físicos y/o químicos nos cuentan cómo funciona nuestro organismo.
Los biomarcadores pueden ser moléculas en la sangre, cambios en el ADN, proteínas en la orina, imágenes del cerebro, e incluso parámetros tan comunes como la presión arterial.
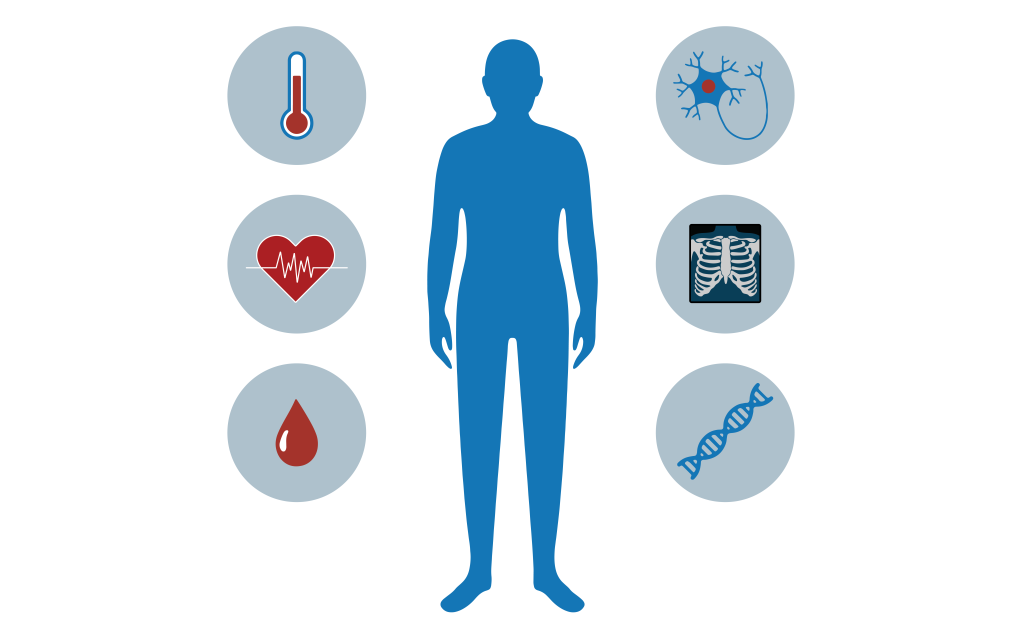
Volvamos al ejemplo del carro. Al revisar el tanque de gasolina y encontrar que está casi vacío, ese nivel es un indicador que anticipa si el vehículo llegará a su destino.
En las ciencias de la salud, la idea es la misma. Por ejemplo, el nivel de colesterol en la sangre indica si las arterias están o no en riesgo de taparse. La glucosa permite saber si una persona podría tener diabetes y, si es el caso, qué tan avanzada está.
Así es como, sin necesidad de ver el interior del cuerpo (o de levantar la tapa del motor en el caso de un auto) se puede inferir cómo funciona la maquinaria interna.
¿Para qué exactamente sirven los biomarcadores?
Los biomarcadores son tan diversos como sus usos. En general, ayudan a diagnosticar una enfermedad antes que aparezcan síntomas evidentes, o a predecir cómo evolucionará. Tambiénse pueden usar para monitorear y seguir la efectividad de un tratamiento. Por ejemplo, para saber si una quimioterapia está siendo efectiva.
Incluso, ayudan a la prevención. Al seguir ciertos patrones de alteración en los biomarcadores, se pueden hacer cambios al estilo de vida antes de que se desarrolle un problema serio.
¿Cómo se estudian?
Los biomarcadores se miden con pruebas de laboratorio rutinarias como análisis de sangre, orina y saliva. Otros métodos de medición son imágenes médicas diagnósticas como lo son las resonancias, escaneos o la Tomografía por Emisión de Positrones (PET por sus siglas en inglés).
También se pueden estudiar desde análisis del ADN y las proteínas. Primero se identifica una molécula o señal en especifico que se correlaciona con una enfermedad. Luego se valida si la señal se replica y cómo se comporta. Al realizar un estudio con muchas personas, es posible convertirlas en una herramienta médica.
Por ejemplo, un estudio reciente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España, realizado con mas de 800 participantes, descubrió que al estudiar y analizar los cambios en los cromosomas en pacientes de cáncer que desarrollaron tumores, es posible predecir en qué casos y bajo que circunstancias un tratamiento con quimioterapia será efectivo, y cómo se puede incluso aumentar el porcentaje de éxito.
¿Cómo se leen?
Interpretar los biomarcadores no es solamente ver un número. El proceso requiere comparar el dato adquirido con diferentes rangos de normalidad según parámetros específicos de cada cuerpo y sistema, además del contexto del paciente.
Un nivel de glucosa de 110mg/dl (miligramos por decilitro, medida utilizada para medir la cantidad de azúcar en la sangre) puede ser normal en una persona después de comer, pero es preocupante si la persona se encontraba en ayunas.
Leer un biomarcador es como interpretar las señales de un semáforo. El verde indica normalidad y autoriza seguir el mismo camino. Amarillo es una advertencia de hacer una revisión para descartar anormalidades. Rojo es riesgo inminente que requiere de una acción.

Actualmente, los biomarcadores se usan en varias disciplinas como la oncología, cardiología, neurología e incluso la medicina personalizada, que permite diseñar tratamientos a la medida y necesidades de cada paciente, en vez de aplicar una misma receta para todos.
Se espera que, en un futuro, los biomarcadores sean más conocidos por los pacientes y no sólo por los médicos. Cada persona portaría un carné biológico con datos de sus biomarcadores clave, que se puedan actualizar en tiempo real con el uso de dispositivos portátiles y aplicaciones de lectura de datos basadas en IA. Algo así como un tablero de control en el celular.
La ciencia ya nos provee de las herramientas; el reto es usarlas: hacer caso a las señales de alerta, no esperar a que sea demasiado tarde y convertir la prevención en un habito cotidiano. Atender una luz encendida en el tablero más temprano que tarde nos puede ahorrar dolores de cabeza en el camino.
Para más información de Rizoma:
https://www.uniminutoradio.com.co/rizoma/