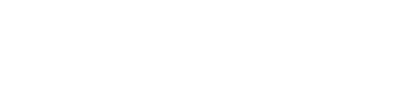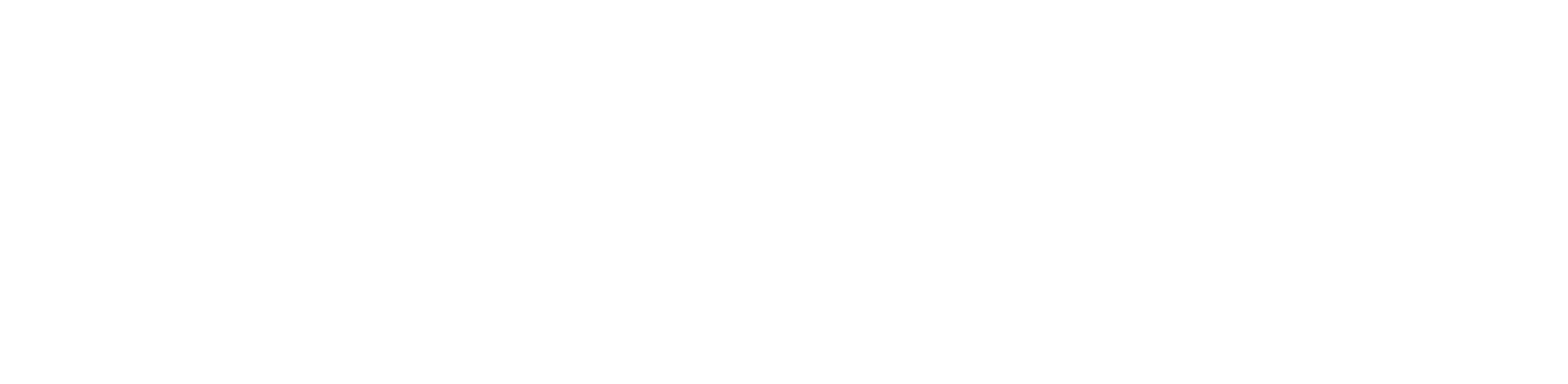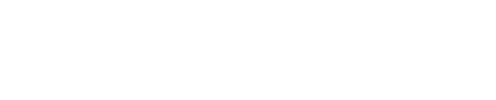James Cameron regresa al universo de Pandora con la tercera entrega de esta millonaria franquicia, que reafirma su obsesión por expandir los límites de la experiencia cinematográfica, al tiempo que interroga por la relación entre tecnología, mito, ecología y mística.
Si la primera película fue una muestra del poder visual sobre la inmersión digital, y El camino del agua exploró la fluidez de los vínculos comunitarios, esta tercera parte se adentra de nuevo en mensajes de destrucción y de regeneración, con el fuego y la ceniza como metáforas centrales, que cae en la repetición narrativa de las dos entregas anteriores, que por momentos trasluce una intención diferente que vuelve plana la trama.

Cameron se adentra de nuevo en la estética del exceso e insiste en un despliegue visual que roza lo hipnótico, que sin duda es espectacular, como lo anunció antes de iniciar esta aventura, cuando aclaró que está completamente alejado de la IA. Desde el inicio la pantalla presenta lo espectacular de las 3 horas y 17 minutos de metraje, mientras la paleta cromática oscila entre el rojo incandescente y grises cenizos, que evocan la devastación industrial, la memoria de rituales ancestrales y la guerra de tribus, como pretexto para mostrar las alianzas destructoras del poder.

El resultado es un espectáculo que, aunque deslumbrante, corre el riesgo de saturar al espectador, que recuerda que la tecnología puede ser tan fascinante como alienante. Como si fuera un encuentro con otro mundo, Pandora se muestra cada vez más vívida, más cercana, impulsada por un formato 3D que muestra el agua como si estuviera al alcance de la mano, y como si el espectador fuera uno más de los caminantes por la selva, un grupo que lucha por que su mundo no sea destruido por la insaciable codicia del ser humano.
La trama profundiza en el choque entre los clanes Na’vi y las fuerzas humanas, pero lo hace desde una perspectiva más sombría. El fuego no solo destruye, también purifica; la ceniza no es únicamente residuo, sino terreno fértil para lo nuevo. Cameron sabe articular este simbolismo para crear una mitología propia de la franquicia que dialoga con tradiciones indígenas y con imaginarios apocalípticos contemporáneos, situando a Pandora como espejo de nuestras propias tensiones culturales, ecológicas y las preocupaciones más profundas de nuestro tiempo, pues también muestra cómo el ser humano es artífice de su propia destrucción.

Otro punto que retoma la franquicia es sobre el dilema humano/tecnológico más allá de la épica: Avatar: Fuego y Ceniza funciona como alegoría de nuestra dependencia tecnológica. Los humanos, armados con máquinas cada vez más sofisticadas, representan la pulsión de control y explotación. Los Na’vi, en contraste, encarnan la resistencia comunitaria y la búsqueda de equilibrio. La película se convierte en un comentario sobre las adicciones modernas: la fascinación por la pantalla, el exceso de estímulos y la dificultad de desconectarnos de un sistema que nos promete poder, pero que nos consume silenciosamente.

Avatar: Fuego y Ceniza es tanto un festín sensorial como una advertencia. Cameron nos recuerda que el cine puede ser un espacio de inmersión total, pero también un espejo incómodo de nuestras propias contradicciones. Cierta reiteración temática y un guion que, en ocasiones sacrifica la complejidad narrativa en favor del espectáculo visual, en mi opinión, sacrifica las dos, pues, aunque busca ser épica, su historia poco plana no eleva el valor de ningún personaje, con ritmo e impacto derivados apenas de lo espectacular de su entramado visual y de las técnicas cinematográficas de captar los movimientos de sus actores, que sigue estando en la vanguardia del cine.
La película invita a pensar cómo el fuego de la innovación y la ceniza de la devastación conviven en nuestra era digital, obligándolos a preguntarnos qué mundo queremos reconstruir después de las ruinas, pero ¿Era necesaria otra entrega y 2 más en camino? Juzguen ustedes.