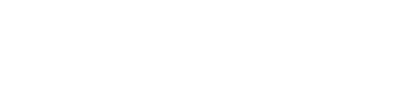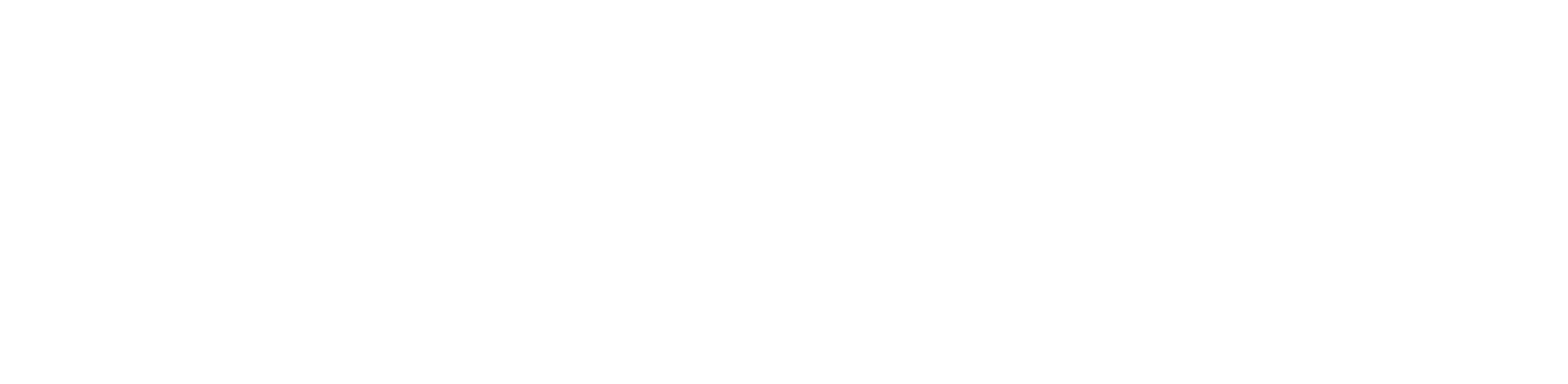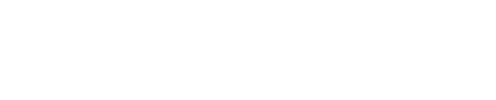Por Sandra Daniela Rojas Gutiérrez
El pasado 31 de agosto de 2025, un terremoto de magnitud 6.0 sacudió el este de Afganistán y dejó un saldo doloroso de cerca de mil personas fallecidas, cientos de heridos y comunidades enteras reducidas a escombros. En provincias como Kunar, Nangarhar, Laghman y Nuristán, la tragedia se amplificó por la compleja geografía del país, donde las montañas y carreteras intransitables retrasan la llegada de la ayuda. Afganistán, enclavado entre Asia Central y el sur de Asia, pero detrás de las cifras hay una historia aún más silenciosa: la de las mujeres que, una vez más, cargan con la mayor parte del dolor.
En medio de la devastación, la falta de acceso a atención médica para las mujeres se convirtió en una segunda catástrofe. Las normas impuestas por el régimen talibán limitan su libertad de movimiento y exigen la presencia de un acompañante masculino para recibir atención o desplazarse. En un escenario donde los hospitales están colapsados, los caminos bloqueados y los recursos al borde del agotamiento, estas restricciones no solo son injustas, sino letales. Mujeres embarazadas, niñas heridas y madres que buscan salvar a sus hijos enfrentan no solo la tragedia del terremoto, sino también la imposibilidad de ser atendidas con dignidad.
La escasez de recursos agrava la situación. En muchas aldeas, las familias sobreviven de la agricultura básica y de la solidaridad comunitaria. Tras el sismo, los alimentos son insuficientes, el agua potable escasea y las medicinas no alcanza para todos, pero cuando la ayuda internacional intenta abrirse paso, choca con otro obstáculo: la exclusión sistemática de las mujeres de la vida pública. Las organizaciones humanitarias han alertado que las restricciones impuestas a las trabajadoras de salud femeninas impiden desplegar equipos médicos completos en las zonas afectadas. No se trata de un detalle burocrático, sino de vidas en riesgo.
La Organización Mundial de la Salud y distintas agencias han solicitado al régimen levantar, al menos temporalmente, las limitaciones que impiden a las mujeres trabajar y recibir atención. Sin embargo, las respuestas han sido lentas y ambiguas. Mientras tanto, el tiempo corre y en los campamentos improvisados, el dolor se multiplica en silencio.
Afganistán ya arrastraba profundas heridas antes del terremoto: pobreza estructural, aislamiento internacional y un modelo de gobierno que ha reducido a las mujeres a la invisibilidad. Pero cuando la tierra tiembla y la tragedia no distingue género ni edad, es precisamente esa invisibilidad la que se convierte en condena. El desastre natural ha revelado una verdad incómoda: no hay reconstrucción posible si la mitad de la población es silenciada, ignorada o privada de derechos básicos.
Hoy, entre los escombros, el futuro de Afganistán no depende únicamente de la llegada de víveres o de la reconstrucción de sus caminos. Depende, sobre todo, de reconocer
que la vida y la dignidad de cada persona tienen el mismo valor. Y en este país herido, ese reconocimiento comienza por permitir que las mujeres recuperen su derecho a ser escuchadas, atendidas y libres.