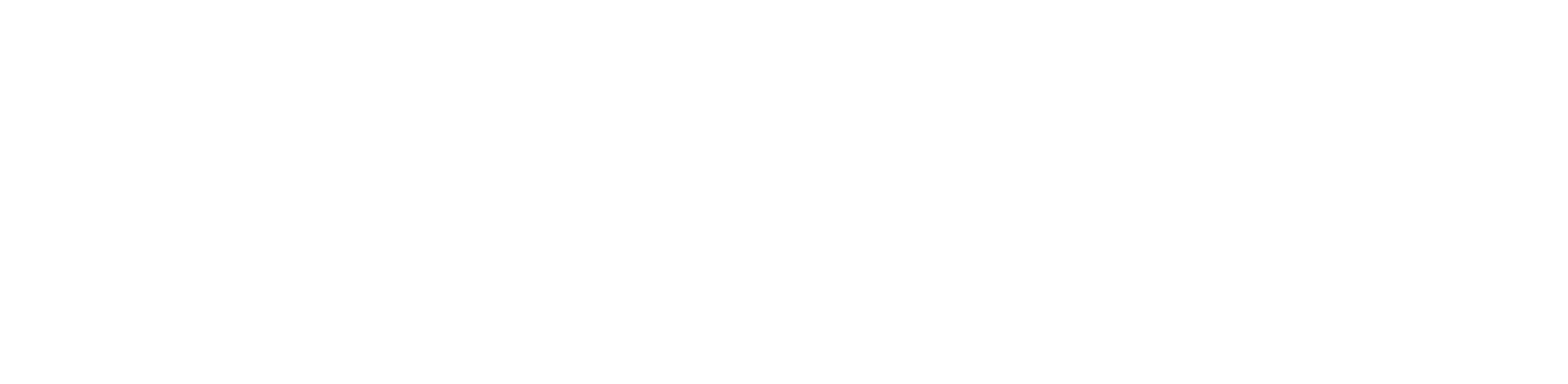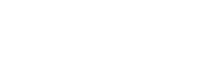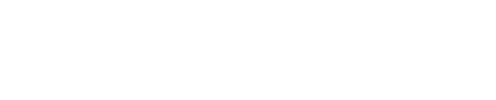Por: Erika Lorena Menza Cerquera
Es irónico llamar “tierra prometida” a un lugar donde abundan la muerte, la zozobra, el miedo y la pérdida de la tranquilidad de millones de personas inocentes. Es también paradójico denominar así un territorio que, para muchos, se ha convertido en una tierra prohibida. Allí se libra uno de los conflictos más complejos e inhumanos del mundo contemporáneo, tejido con heridas históricas difíciles de sanar y recuerdos imposibles de olvidar. ¿Cómo seguir llamando “prometida” a una tierra que promete solo sufrimiento?
El conflicto israelí-palestino no es únicamente una disputa territorial o religiosa del presente. Es el resultado de décadas de promesas incumplidas, decisiones geopolíticas y fracasos diplomáticos. Para comprenderlo hoy, es necesario mirar al pasado.
Todo comenzó en 1917, cuando el gobierno británico emitió la Declaración de Balfour, expresando su apoyo al establecimiento de un “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina, entonces parte del Imperio Otomano. A partir de ese momento, se intensificó la migración judía hacia la región, lo que generó tensiones con la población árabe local. Con el tiempo, esas tensiones se convirtieron en enfrentamientos violentos, y en 1947 la Organización de las Naciones Unidas intervino proponiendo la partición del territorio. La creación del Estado de Israel en 1948 desató una guerra que desplazó a cientos de miles de palestinos y sentó las bases de un conflicto que persiste hasta nuestros días (Gómez, 2023).
La realidad de hoy: una crisis que ya no indigna
El panorama actual en Gaza es desgarrador. Los centros de salud colapsan por falta de medicamentos, personal médico, combustible y acceso a servicios básicos. Cada día mueren decenas de personas, muchas de ellas niños. Ya no basta con indignarse; hoy sentimos frustración al ver, una y otra vez, a civiles suplicando por comida, agua y un mínimo de seguridad.
Mientras las víctimas se cuentan por miles, las potencias globales se enredan en comunicados tibios y tratados de paz que rara vez se cumplen. Cada misil que cae, cada bomba que explota es un recordatorio de que la paz se ha convertido en una utopía distante, donde las nuevas generaciones nacen con un enemigo asignado y su única realidad es la sangre, la muerte y la guerra.
¿Y qué hacen las potencias mundiales y los países vecinos? Algunos gobiernos europeos y occidentales anuncian “ayudas humanitarias”, pero la verdad es que los intereses estratégicos y económicos prevalecen sobre la dignidad humana. Estados Unidos y la Unión Europea respaldan a Israel por razones geopolíticas, mientras que países como Irán, Turquía o Rusia instrumentalizan la causa palestina para sus propios fines. En este juego de poder, los derechos humanos quedan relegados.
La guerra que se narra y la que se oculta
En este contexto, los medios de comunicación deciden qué mostrar y qué callar. Un titular o una imagen pueden generar empatía con las víctimas o justificar la violencia de los victimarios. Lo que vemos en muchos medios es una versión sesgada del conflicto.
Israel ha cometido graves y reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, incluyendo ataques contra civiles y la destrucción de infraestructura esencial en Gaza. A esto se suma una campaña sistemática para distorsionar la realidad: en redes sociales, mediante acusaciones infundadas de antisemitismo contra quienes critican sus acciones; en foros internacionales, presentándose como víctima de un supuesto sesgo global; y en el terreno mismo, atacando, deteniendo e incluso asesinando a periodistas, incluso cuando estos portaban chalecos o distintivos que los identificaban claramente como prensa (Gálvez, 2025).
La mayoría de los medios afirman, pero no informan. Reducen la guerra a explosiones, cifras de muertos y enfrentamientos, sin explicar las consecuencias profundas: la hambruna, la sed, los traumas psicológicos. Así, el sufrimiento humano se convierte en estadística, y la cobertura se vuelve amarillista.
Una guerra con múltiples narrativas
Israel se defiende argumentando que actúa en legítima defensa tras los ataques de Hamás, como el del 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1,200 muertos israelíes. Sin embargo, su respuesta militar en Gaza, con bombardeos indiscriminados y bloqueos, ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales por violar el principio de proporcionalidad y distinción entre combatientes y civiles.
Por su parte, Palestina reivindica su derecho a la autodeterminación y a resistir la ocupación, aunque algunos de sus métodos, como los cohetes lanzados contra civiles israelíes, también constituyen violaciones del derecho internacional (Bourekba, 2023). Las redes sociales, especialmente TikTok, Instagram y X, han permitido que voces palestinas lleguen directamente al mundo, generando una empatía inmediata, pero también polarización.
Mapas de paz dibujados en el aire
Hablar de soluciones es recorrer un archivo lleno de papeles firmados y promesas rotas. Desde los primeros acuerdos hasta hoy, han surgido múltiples propuestas:
- La creación de dos Estados,
- Un Estado binacional,
- Boicots y sanciones internacionales,
- Mediación de actores globales (Rosas, 2024).
Pero la mayoría han servido más para ganar tiempo que para construir paz. Mientras no se aborde el conflicto con justicia, reconocimiento mutuo y voluntad política real, cualquier acuerdo será frágil y temporal.
La paz no se firma, se construye
El verdadero cambio comienza cuando dejamos de ver este conflicto como algo lejano o ajeno. La paz no se hereda ni se improvisa; se construye con justicia, responsabilidad y empatía. El mundo no puede actuar como si nada estuviera ocurriendo. Lo que sucede en Gaza es el espejo de una humanidad que ha normalizado la violencia y ha convertido la vida en moneda de cambio.
Como ciudadanos, no basta con compartir indignación en redes sociales. Debemos informarnos críticamente, cuestionar las narrativas dominantes y exigir a los medios que muestren la realidad con contexto y rigor. También debemos dar voz a quienes no son escuchados.
Es imposible no sentir tristeza, frustración e indignación. Estamos tan acostumbrados a ver ciudades en llamas y titulares sensacionalistas que discutimos sobre “quién tiene razón” mientras la vida humana se devalúa. Estamos fallando como humanidad: justificamos lo injustificable, culpamos a las víctimas y perdemos la capacidad de sentir compasión.
Detrás de una pantalla no podemos detener una bomba, pero sí podemos dejar de ser cómplices del silencio. Si no actuamos, formamos parte del problema. Entonces, la pregunta sigue en pie: ¿Seguiremos siendo espectadores… o daremos voz a quienes no son escuchados?