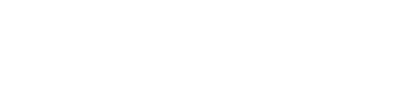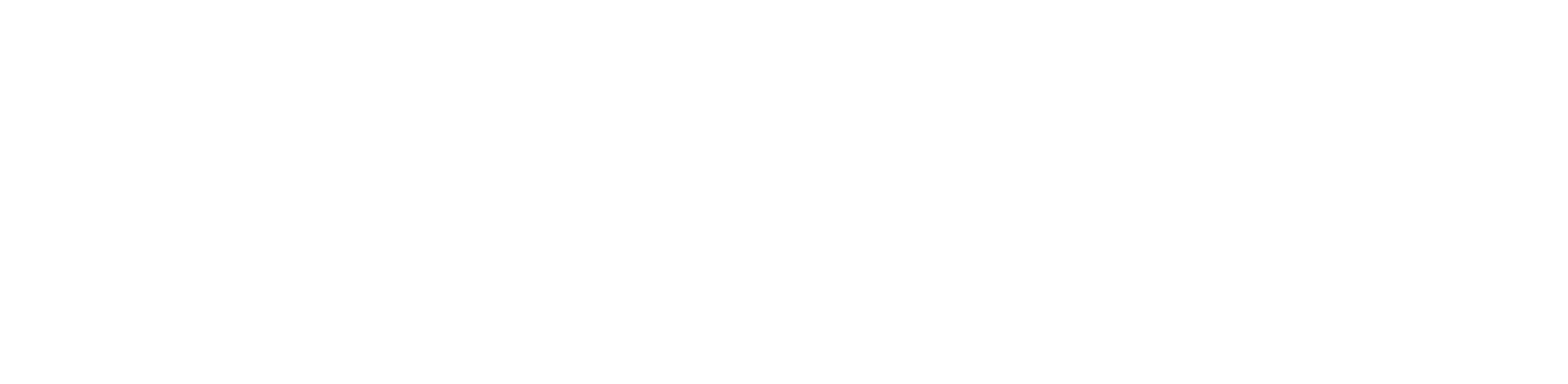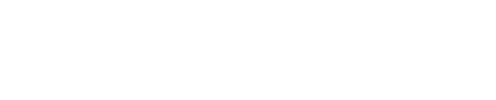Por: Karen Suárez
Los placeres de mentir, de Camila Esguerra, es un libro que reflexiona sobre la falsedad, y la convierte en un prisma para observar la intimidad humana. Publicado en abril de 2025 por Editorial Planeta, presenta una experiencia literaria que desde sus primeras páginas representa un tono entre confesión y reflexión, un tránsito que explora las fronteras borrosas entre lo que decimos, lo que callamos y lo que inventamos para sostener la identidad.
Esguerra propone una idea provocadora e interesante, donde la mentira aparece como refugio y estética emocional. El lector se encuentra con una historia que invita a la curiosidad, la de una mujer que pierde la memoria, que, en lugar de aferrarse al vacío del olvido, decide habitar distintas identidades, como si cada una le ofreciera una vida posible. De este modo, se atenúa, al menos de manera superficial, la tragedia que implicaría un suceso así. Con el avance del libro, y gracias a una precisa estructura temporal, el cierre revela que hubo dolor, que hubo pérdida, y que esas vidas no fueron improvisadas, que se convirtieron en el trayecto necesario para recordar quién era la protagonista y quién deseaba ser.
Este libro, además de narrar la historia central, se complementa con un diario que asumimos pertenece a la protagonista. Allí se despliegan sus pensamientos más íntimos, escritos desde la búsqueda persistente de una identidad que parece fragmentada, distante o en reconstrucción. Este recurso vuelve la experiencia de lectura más cercana y conmovedora, porque, con o sin diario, con o sin pérdida de memoria, todos hemos atravesado al menos una vez la pregunta que sostiene estas páginas: ¿quién soy?
Es justo allí donde aparece la premisa más profunda del libro, la búsqueda incesante de identidad. Aunque se despliega en un accidente y una pérdida de memoria, termina rozando lo cotidiano, nuestras pequeñas incertidumbres, nuestra necesidad de nombrarnos sin quedarnos atrapados en un solo nombre. Vivimos en un mundo que nos exige ser algo concreto, estático, reconocible, pero Esguerra abre a través de las palabras el espacio para recordar que la vida, llena de matices, rara vez nos permite ser solo uno. Eso no quiere decir que no seamos nada, porque tal vez somos muchos a la vez. Esta pulsación se refleja en la narración y en los símbolos que atraviesan la obra, como en las flores que aparecen hacia el final, donde cada pétalo distinto actúa como una pista. La protagonista comprende que, incluso en la diferencia, cada flor guarda un fragmento suyo, y que reunirlos tal vez es otra manera de recordarse, y de encontrarse.

De los aspectos más poderosos del libro es su capacidad para tensionar aquello que solemos asumir como verdad absoluta. La mentira, lejos de aparecer como un defecto moral, se revela como salvación, como posibilidad, como puente. Esguerra nos invita a reconsiderar aquello que asociamos con el engaño, porque sin las mentiras que la protagonista eligió habitar, sin los personajes que se atrevió a interpretar, no habría llegado a su desenlace, a ese destello final donde logra encontrarse. El libro invita a preguntarse si mentimos para sobrevivir, para amar, o para no quebrarnos.
La idea del amor también aparece con fuerza en la lectura. Resulta interesante que, aun con la pérdida de memoria, la protagonista conserve el deseo profundo de ser amada, la necesidad de vínculo que antecede al nombre, al pasado y a la certeza de quién es. Con el avance de la narración se vuelve una convicción que la conclusión a la que llega sea que el amor debía provenir primero de ella misma. Pasó largo tiempo sin saber quién era, sin sostener siquiera su propio nombre, y sin embargo no fue hasta que se reconoció, hasta que pudo pronunciarse desde adentro, que le fue posible amar y así abrir camino para que llegara alguien con quien compartir su historia.
Si bien la historia de su interés amoroso aparece brevemente en los primeros capítulos y retorna con coherencia en el cierre, queda la sensación de que habría sido valioso profundizar un poco más en él, no solo por su carga emocional, como el duelo que atraviesa por su madre con cáncer, sino por los símbolos que lo conectan con la protagonista desde el inicio. Él la dibuja sin saber quién es, como si presintiera una presencia que todavía no reconoce del todo, y es ese mismo boceto el que entrega en su reencuentro final, como una prueba de que la memoria puede existir incluso cuando no se nombra, algo coherente con la premisa central.

Del mismo modo, habría sido interesante detenerse un poco más en cómo ambos terminan encontrándose en el cementerio, a donde ella acude para sentir la guía y compañía de sus padres, y de los demás difuntos. A pesar del misticismo del encuentro, si ese vínculo hubiera tenido un desarrollo más extenso, un rastro más nítido de su duelo, de su espera, de su manera de recordarla sin recordar, el desenlace habría resonado con mayor fuerza emocional en el lector, con más peso, dándole menos espacio a los lugares comunes del romanticismo.
La obra deja una estela emocional que no pasa inadvertida. Quien la lea reflexiona sobre la mentira, sobre su relación con la verdad, con la memoria y con la identidad. Es un libro que abre puertas para indagar en la percepción que tenemos de nosotros mismos, en esas versiones múltiples que a veces ocultamos y otras veces abrazamos. Su ritmo es fluido, cercano, y aunque en ciertos momentos se perciben rasgos propios de la literatura juvenil, sigue siendo una propuesta narrativa interesante, especialmente al ser la primera obra de este estilo en la trayectoria de la autora. En últimas mentir, recordar u olvidar también es existir, y a veces la literatura nos recuerda que somos más que una sola versión de nosotros mismos.