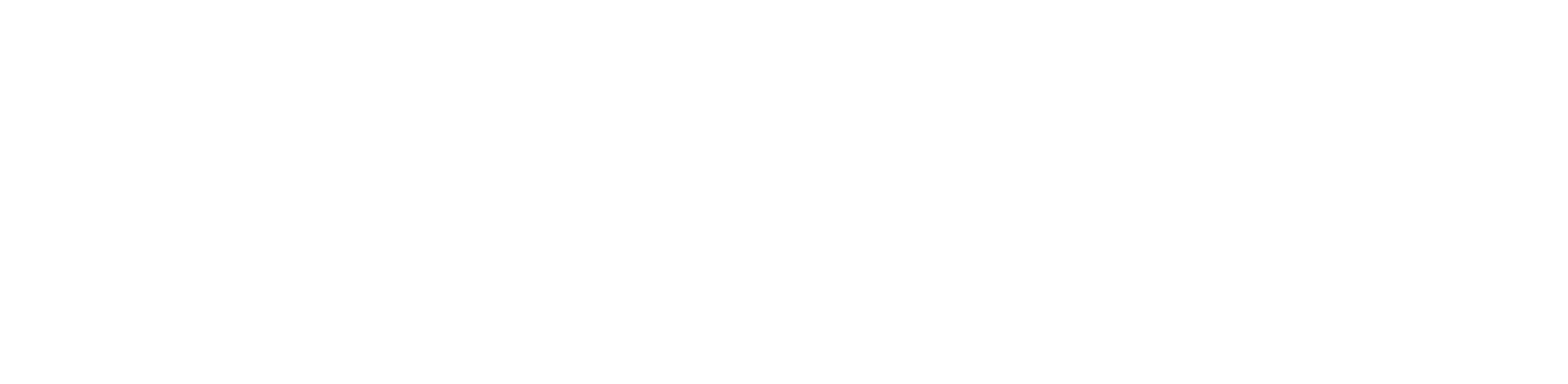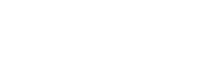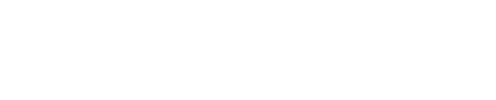Por: Luis Gerardo Castro Castañeda
Era la década de los 70’s, comienzos de los 80’s. Mi recuerdo de la infancia y adolescencia está muy ligado a un cultivo que las nuevas generaciones no conocen, pero que marcó a las generaciones de los 60’s hasta el inicio de los 90’s, cuando se veía en nuestro Valle del Cauca, o “plan” (en el argot del trabajador del campo), miles de hectáreas de una planta que, por los meses de junio a agosto, cambiaba de color verde a un bello color blanco.
Eran los meses de más alegría para muchos, pues se veía más plática en los bolsillos los fines de semana. Época que coincidía con las vacaciones de mitad de año en los colegios de la región.
Recuerdo el despertar casi a las tres de la madrugada, cuando mi mamá me decía: “levántese que lo va a dejar el carro”. Antes de levantarme escuchaba el sartén fritando la carne y los plátanos, y sentía el olor del frito que me estaba empacando en las viandas esmaltadas y en botellas de vidrio con el chocolate y el café.
Llega a mi memoria el sonido de un viejo radio Sanyo de pilas que sintonizaban mis padres en Ondas del Valle, en esa época la emisora más popular en toda la región.
Su música guasca se escuchaba a esa hora, y la hora la daban entre disco y disco. De esa manera yo sabía que tenía que levantarme rápido para que no me cogiera la tarde y no arrancara la mañana con un regaño o una pela…
El arroz hervía, y el olor del chocolate y el café competían para ver cuál de los dos ganaba en la casa del barrio La Asunción, en esa vieja calle 15, donde pasé gran parte de mi infancia y juventud; hasta que me picó el bicho de ser cura y viajé a Medellín a un seminario, pero eso es otra historia.
Con una pereza increíble me levantaba, y con más pereza me bañaba. En eso ya me llegaban las 4:30 a. m., y con la ropa de trabajo, ropa de mi papá que me quedaba grande, un sombrero inmenso prestado y un viejo líchigo de cabuya —de esos que los abuelos usaban para cargar el mercado y el pan de la tienda— mi madre empacaba mi desayuno, almuerzo y el agua, la cual había que llevar en porrones que antes servían para cargar el petróleo con que se prendía el fogón de mechas. Muchas veces el arroz no sabía a arroz, sabía a petróleo.
Luego de la bendición de mi madre, salía a la calle y en una esquina me esperaban mis amigos, que estaban aún dormidos. Caminábamos en silencio para no despertar a los vecinos que todavía dormían. En pocos minutos llegábamos al paradero de los carros que nos transportaban a los cultivos de algodón.
No eran taxis o buses; eran, en la mayoría de las veces, tractores viejos que enganchaban planchones, a veces abiertos y otras cerrados con una malla gruesa que le marcaba a uno el rostro, pues éramos tantos los que nos subíamos que quedábamos tan apretados que no había espacio ni para respirar. Los olores a esa hora delataban lo que cada cual llevaba para comer en el cultivo. Éramos niños, jóvenes, mujeres, viejos, y casi siempre familias enteras subidas en el remolque.
Recuerdo que en el grupo de trabajadores estaban hasta los que uno decía “niños de papi y mami”, que ocultaban su pena tapándose el rostro. En la mañana salían como si fueran a un paseo, y en la tarde se vestían como si vinieran de una fiesta. Se bajaban antes de llegar al cuadradero de siempre, para que sus amigos no se dieran cuenta de que estaban cogiendo algodón y no les dijeran “lungos”, término despectivo que se utilizaba para quien trabajaba en el campo.
En ese trabajo uno compartía espacio con todo tipo de gente: estudiantes de primaria, bachillerato y hasta de universidad; padres de familia, mujeres muy bellas que cogían algodón, y si una estaba “rebuenas”, uno hasta podía conquistarla.
Bueno, eso es otra cosa. Pero también estaban los viciosos, que se hacían juntos para compartir el “cachito”. Ellos no comían, solo tomaban agua, pero la “hierbita” (marihuana) les daba tanta energía que eran los que más algodón cogían. Muy frecuentemente se armaban peleas terribles, porque uno le robaba el producto a otro, o le hurtaban las lonas (sacos donde se almacenaba el algodón).
Unos íbamos para no escuchar cantaleta de los padres y poder ganarnos unos pesos para gastarlos el fin de semana en la academia de billar (que hoy ya no existe).
También lo hacíamos para nadar en los canales de riego. Esos pequeños ríos que surcan gran parte del norte del Valle, desde Roldanillo hasta Toro. Canales de agua no muy profundos que sacan el agua del río Cauca para regar los cultivos de esta región. Y, por ser del río Cauca, también había pescado.
Alberto, Mauricio, los Quintero, ‘Muñeco’, Marín y yo éramos el grupo de pelaos que a veces (casi siempre) antes de trabajar aprovechábamos el transporte al plan para llegar a los canales a nadar y pescar.
Se pescaba a mano, pura tilapia negra y pescábamos por costalados. No es figurativo: había tanto pescado que se podía coger con la mano. Eso sí, nos chuzábamos, pues las aletas de la tilapia tienen una especie de aguijón que, si uno se descuidaba, lo podía herir.
Era una época maravillosa de nuestra juventud. Hoy con la cabeza blanca y con pasos lentos, recorri por casualidad esos campos y pude ver una pequeña mancha blanca de ese cultivo de mi pasado ya lejano. Ya las nuevas generaciones no conocen ni conoceran esas jornadas de trabajo. No sabrán de lo que es pescar en las canales de riego y menos van sudar recolectando esas motas blancas, que en el pasado nos dio dinero para estudiar, cerveciar y para comprar el estren. Es un recuerdo nostálgico de una tierra que se llenaba de colores y por eso le decíamos “La colcha de retazos”.
En mi recuerdo quedan los olores de plátano maduro y carne frita del fiambre que comía como el mejor manjar en medio del blanco cultivo del algodón a las 8:00 am, para luego “encocarme” (agachar, en la jerga del campo) para lograr recolectar hasta 120 kilos que nos pesaban en la tarde.
Eran días de esfuerzo,sudor , y mucha sed en el ´plan´ Vallecaucano.