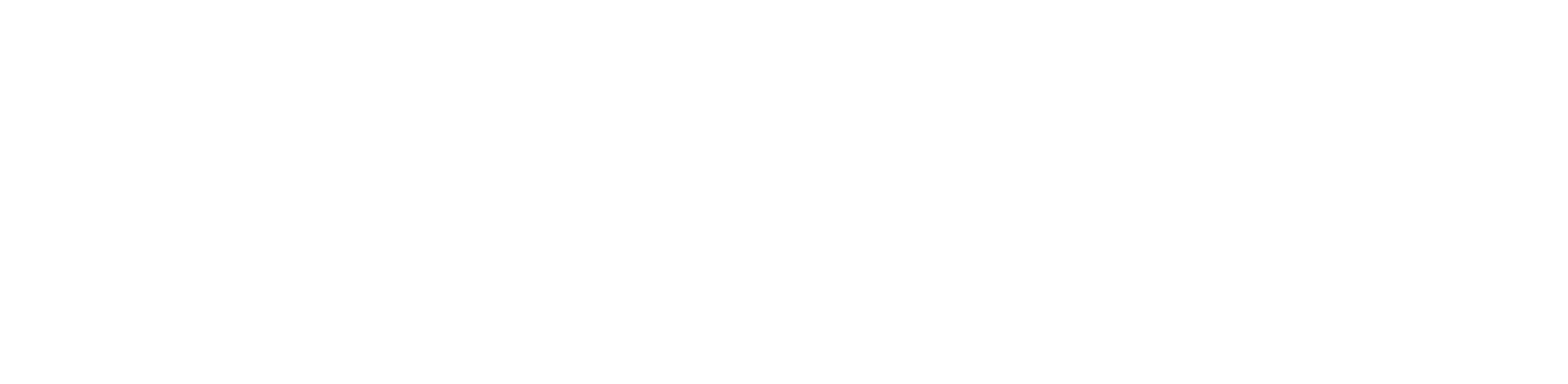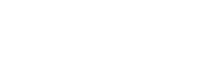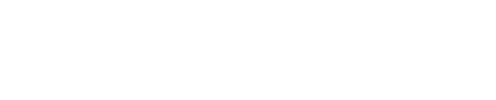La globalización ha trascendido su dimensión exclusivamente económica para convertirse en una realidad que permea todos los ámbitos de la vida social.
Por: Shelsi Alejandra Mugno Peñaloza
La globalización constituye uno de los fenómenos más complejos y transformadores de las últimas décadas. Su influencia se extiende a múltiples dimensiones de la vida social, entre ellas la economía, la política, la cultura y, de manera particular, los procesos de comunicación. En este ámbito, ha reconfigurado profundamente la forma en que circula la información, cómo se construyen las identidades sociales y de qué manera se articulan los escenarios de participación política y cultural.
Este ensayo parte de la hipótesis de que la globalización, lejos de ser un proceso homogéneo o neutral, ha generado, por un lado, nuevas oportunidades para la democratización de la comunicación, y, por otro, una profundización de las asimetrías sociales. Ante esta dualidad, se hace necesario un análisis crítico que permita reconocer tanto las desigualdades estructurales como las potencialidades del fenómeno, con el fin de aprovecharlas en la construcción de identidades políticas y culturales más inclusivas y participativas.
Para sustentar esta perspectiva, se examinarán los planteamientos de David Held sobre el cosmopolitismo democrático, así como las ideas desarrolladas en los capítulos 1 y 5 de su obra Globalización: una breve introducción. Asimismo, se analizarán las premisas relacionadas con el papel de la industria cultural, las audiencias, los productos simbólicos y las políticas públicas en el contexto de la comunicación globalizada. También se abordarán las tensiones que surgen de la creciente interdependencia entre los Estados-nación, el comercio internacional y el auge del consumismo.
Las variables centrales que guiarán este análisis son: los modelos de interacción social transformados por la globalización; los flujos de información y su impacto en la construcción de identidades políticas y culturales; las asimetrías y desigualdades que emergen en este proceso; y las estrategias comunicativas necesarias para enfrentar estos desafíos en un mundo cada vez más interconectado.
Globalización y comunicación: un proceso de interdependencia
La globalización ha trascendido su dimensión exclusivamente económica para convertirse en una realidad que permea todos los ámbitos de la vida social. Según David Held (2004), este fenómeno se caracteriza por la creciente interdependencia entre sociedades, lo que implica que ninguna nación o comunidad puede mantenerse aislada de los flujos globales de información, capital y prácticas culturales.
En el ámbito de la comunicación, esta interdependencia se manifiesta en un acceso cada vez más amplio a contenidos mediáticos transnacionales, que influyen en la formación de percepciones y en la reconfiguración de identidades. Plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación globales han permitido que los individuos desarrollen sentidos de pertenencia no solo a sus contextos locales, sino también a comunidades simbólicas y espacios públicos de alcance mundial. Este fenómeno refleja una transformación profunda en los modelos de interacción social, que ya no se circunscriben a los límites geográficos tradicionales, sino que dan lugar a nuevas formas de identidad política y cultural.
Sin embargo, esta interconexión también pone de manifiesto desigualdades persistentes. El acceso a las tecnologías de la información y la comunicación sigue siendo desigual, tanto entre países como al interior de las sociedades. Además, los contenidos que predominan en los medios globales suelen estar controlados por grandes conglomerados mediáticos, cuyos intereses económicos y agendas culturales no siempre representan la diversidad de voces y perspectivas. En este sentido, la globalización comunicativa no es un proceso neutral: constituye, al mismo tiempo, un espacio de posibilidades democráticas y un escenario de disputas, dominación y exclusiones.
Identidades políticas y culturales en la era global
La construcción de las identidades políticas y culturales ya no depende exclusivamente del marco nacional. La globalización ha ampliado el escenario social y político, permitiendo que movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y comunidades virtuales trasciendan las fronteras geográficas y se articulen en torno a causas globales, como el cambio climático, los derechos humanos, la justicia social o la equidad de género.
Como señalan Scholte (2005) y Held (2004), la política global ha dejado de restringirse a la diplomacia interestatal para expandirse hacia un modelo más inclusivo y cosmopolita, en el que los actores no estatales adquieren un papel central. Los flujos transnacionales de información posibilitan que discursos originados en contextos locales adquieran resonancia internacional, y que identidades culturales diversas encuentren espacios de visibilidad y reivindicación en escenarios globales. Este proceso fomenta la emergencia de pertenencias múltiples, donde lo local y lo global se entrelazan en formas dinámicas y complejas.
No obstante, esta hibridación cultural no está exenta de tensiones. La creciente influencia de las industrias mediáticas transnacionales tiende a promover una homogeneización cultural que puede debilitar o marginar las expresiones locales y tradicionales. En este sentido, la era de la globalización se configura como un campo de disputa permanente entre la diversidad cultural y las fuerzas de uniformización, entre la resistencia identitaria y la imposición de narrativas hegemónicas. La construcción de identidades en este contexto exige, por tanto, un equilibrio entre apertura global y reconocimiento de la pluralidad.
Asimetrías, desigualdades y brechas generacionales
Uno de los principales desafíos de la globalización comunicativa es su tendencia a ampliar las brechas sociales, territoriales y generacionales. No todas las comunidades cuentan con acceso equitativo a internet, dispositivos tecnológicos o una educación en alfabetización mediática y digital. Esta falta de acceso conlleva un proceso de exclusión que marginaliza a amplios sectores de la población, impidiéndoles participar plenamente en los espacios públicos y culturales del mundo globalizado.
A nivel generacional, se observa una diferencia notable: mientras las nuevas generaciones, familiarizadas desde temprana edad con las tecnologías digitales, se adaptan con relativa facilidad a las dinámicas de interacción en red, los adultos mayores y las poblaciones en contextos rurales o desfavorecidos suelen enfrentar rezagos significativos. Esta disparidad no solo afecta el uso de herramientas tecnológicas, sino también la capacidad de interpretar, criticar y producir contenidos mediáticos. Tal fenómeno refleja lo que Manuel Castells (2009) denomina la brecha digital, una división que trasciende lo técnico para convertirse en un factor estructural de exclusión social, política y cultural.
Asimismo, las dinámicas de consumismo cultural impulsadas por la globalización tienden a privilegiar valores asociados al mercado, la inmediatez y el entretenimiento, en detrimento de prácticas comunitarias, solidarias y de larga tradición. En este contexto, Anthony Giddens (2000) describe la globalización como un proceso profundamente ambivalente: si bien acerca culturas y posibilita nuevas formas de conexión, también reproduce y, en muchos casos, profundiza las desigualdades existentes. Lejos de ser un fenómeno neutral o inevitablemente progresista, la globalización comunicativa revela tensiones que exigen políticas públicas inclusivas y una mirada crítica sobre quiénes participan, quiénes deciden y quiénes quedan fuera del mapa de la comunicación global.
Estrategias comunicativas frente a los retos de la globalización
Ante el panorama de desigualdades, exclusiones y tensiones culturales generado por la globalización comunicativa, se hace urgente diseñar estrategias que permitan aprovechar sus potencialidades democratizadoras, al tiempo que se mitigan sus efectos negativos. Lejos de resignarse a las lógicas hegemónicas del mercado y la concentración mediática, es fundamental impulsar políticas y prácticas comunicativas orientadas hacia la inclusión, la equidad y la diversidad.
En este sentido, se pueden proponer varias líneas de acción:
Fomentar la educomunicación: desarrollar procesos educativos que fortalezcan la alfabetización mediática y digital, dotando a los ciudadanos de herramientas críticas para analizar, interpretar y producir contenidos mediáticos. La educomunicación no solo capacita, sino que empodera, promoviendo una participación y reflexiva en la esfera pública.
Impulsar políticas públicas de inclusión digital: garantizar el acceso equitativo a internet y a tecnologías de la información, especialmente en comunidades rurales, zonas marginadas y sectores de alta vulnerabilidad. La conectividad debe entenderse como un derecho fundamental, no como un privilegio.
Fortalecer los medios comunitarios y alternativos: estos espacios juegan un papel clave al amplificar voces históricamente silenciadas o invisibilizadas por los grandes conglomerados mediáticos. Al promover narrativas locales, participativas y culturalmente relevantes, los medios comunitarios contribuyen a la diversidad del sistema comunicativo.
Regular la concentración mediática: es imprescindible establecer marcos normativos que eviten el monopolio de la información y promuevan la diversidad cultural.
Promover la interculturalidad digital: fomentar la creación y difusión de contenidos que reconozcan y valoren las identidades locales, al tiempo que faciliten el diálogo entre culturas. La interculturalidad en entornos digitales no implica la asimilación a un modelo dominante, sino el encuentro horizontal entre saberes, lenguajes y formas de expresión diversas.
En conjunto, estas estrategias no buscan resistir la globalización de manera frontal, sino repensarla desde una perspectiva crítica y emancipadora. El objetivo es transformar la comunicación global en un espacio más democrático, inclusivo y plural, donde la tecnología, los medios y las políticas sirvan al fortalecimiento de la ciudadanía y al respeto por la diversidad cultural.
Conclusiones
Estas estrategias responden a la necesidad urgente de democratizar la comunicación en un mundo globalizado, en línea con la propuesta de David Held desde su modelo de cosmopolitismo democrático. En este marco, la participación y equitativa de actores diversos, estatales y no estatales, locales y globales resulta fundamental para contrarrestar las asimetrías estructurales del sistema global y construir una esfera pública más inclusiva e interdependiente.
La globalización ha transformado profundamente los procesos comunicativos, convirtiéndolos en el epicentro de las nuevas dinámicas sociales, políticas y culturales. Este fenómeno ha posibilitado la emergencia de identidades híbridas, donde lo local y lo global se entrelazan; ha facilitado la articulación transnacional de causas comunes, como los derechos humanos o la justicia ambiental; y ha generado formas inéditas de interacción, participación y movilización ciudadana. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto persistentes desigualdades, asimetrías en el acceso y control de la información, y riesgos de homogeneización cultural impulsados por lógicas mercantiles hegemónicas. Estos desafíos exigen un abordaje crítico y propositivo.
La hipótesis planteada en este ensayo queda así confirmada: lejos de ser un proceso neutral o inevitablemente progresista, la globalización constituye un espacio de disputa en el que convergen, de manera contradictoria, oportunidades para la democratización de la comunicación y tendencias hacia la exclusión y la concentración del poder simbólico. Frente a ello, las estrategias comunicativas deben orientarse hacia la inclusión digital, la promoción de la interculturalidad, el fortalecimiento de medios alternativos y la regulación equitativa de los flujos informativos.
En este contexto, la comunicación no solo refleja los cambios globales, sino que se erige como una herramienta fundamental para gestionar sus impactos y orientarlos hacia fines emancipadores. Convertida en un eje central de la acción política y cultural, la comunicación tiene el potencial de sentar las bases para identidades más justas, diversas y democráticas, capaces de habitar y transformar el mundo globalizado desde la pluralidad y la solidaridad.
Referencias Bibliográficas
Lucena, I. V. (2019). La democratización de la globalización: Una revisión del modelo cosmopolita de David Held. Revista Internacional de Pensamiento Político, 14, 269-283.
Steger, M. (2019). Globalización una breve introducción. Antoni Bosch editor.
Firmenich, M. E. (2017, August). The systemic global crisis: A long cycles approach with a political – economic perspective. Estudios de Economía Aplicada, 35(3), 555-574.
Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Alianza Editorial.
Giddens, A. (2000). Un mundo desbocado: Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Taurus.
Held, D. (2004). La democratización de la globalización: Una revisión del modelo cosmopolita. Revista Española de Ciencia Política, (10), 11-41.