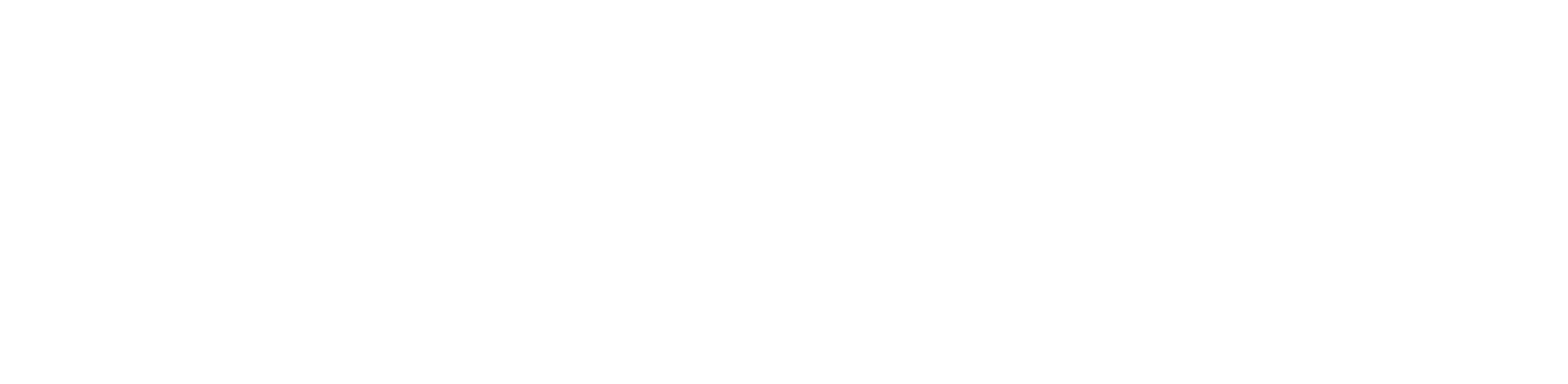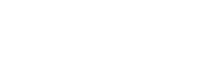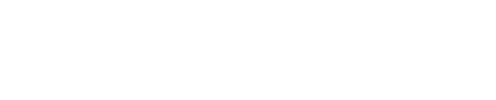Por. Carlos Andrés Vidal Martínez.
La búsqueda de un posgrado es, para muchos profesionales, el siguiente paso lógico en su carrera. Un escalón que promete especialización, mejores oportunidades laborales y un mayor impacto en su campo. Sin embargo, para los colombianos, esta decisión a menudo nos enfrenta a una paradoja económica y académica.
No es un secreto que los costos de los programas de posgrado en Colombia pueden ser prohibitivos. Renán Vega Cantor, en su libro La universidad de la ignorancia, sostiene que la educación ha dejado de ser un bien común para convertirse en una mercancía, y esta realidad se ve reflejada en los precios inaccesibles que empujan a muchos a buscar “ofertas” en el extranjero. Un máster o doctorado en una universidad de renombre puede suponer una inversión comparable a la de un programa fuera del país. Esta situación no solo muestra la mercantilización de la educación, sino que también nos obliga a buscar alternativas, seducidos por la oferta académica extranjera que, además de ser asequible en algunos casos, se vende como un pasaporte a un mundo de oportunidades.
Muchas de estas universidades ofrecen una flexibilidad de horarios y una modalidad de estudio (a distancia o virtual) que resulta muy atractiva para quienes ya están inmersos en el mundo laboral. Esta modalidad contrasta con el modelo colombiano, que a menudo insiste en la escolaridad presencial y poco flexible, un obstáculo para los profesionales que necesitan compatibilizar estudios y trabajo. El autor critica esta transformación de las universidades en instituciones que priorizan la “rentabilidad” y la “eficacia”, alineándose con una lógica de negocio más que con una de formación, lo que explica la rigidez de sus estructuras.
El problema no termina en la elección y el costo. Cuando un profesional colombiano se decide por un posgrado en el extranjero, a menudo lo hace para adquirir conocimientos de punta. Sin embargo, una vez que se sumerge en el programa, puede encontrarse con que las temáticas de investigación son foráneas o desfasadas respecto a nuestra realidad. La “investigación situada” que tanto necesitamos para resolver los problemas de nuestro país, queda en un segundo plano. Vega Cantor denuncia esta “máscara investigativa” donde la investigación se reduce a un medio para obtener patentes y financiamiento, desvinculándola de su impacto social. De esta forma, el conocimiento que se adquiere, aunque valioso, puede ser difícil de aplicar en el contexto colombiano.
El libro de Vega Cantor introduce otro concepto clave que resuena con esta problemática: la pedagogía de la deuda. Muchos programas de posgrado se sustentan en la financiación a través de préstamos. A los estudiantes se les enseña que esta deuda es el precio a pagar por su futuro éxito profesional. Esta “educación hipotecaria” genera un ciclo de dependencia económica que limita las opciones del egresado, obligándolo a aceptar empleos bien remunerados para pagar sus obligaciones, muchas veces sin importar si se alinean con su vocación o con las necesidades del país.
Y la odisea continúa una vez que se obtiene el título. La convalidación es un proceso que, en teoría, debería ser sencillo, pero en la práctica se convierte en un laberinto burocrático. Los tiempos administrativos de los gobiernos extranjeros no siempre se alinean con los de Colombia, lo que genera retrasos, incertidumbre y, en muchos casos, la pérdida de oportunidades laborales mientras se espera la aprobación del título. Es como si el sistema nos dijera: “Bienvenido, pero aún no”.
Si bien la decisión de estudiar fuera es personal y válida, es crucial que como sociedad reflexionemos sobre lo que esta situación significa. Por un lado, estamos perdiendo a talentos que, por falta de oportunidades, altos costos y la “pedagogía de la deuda”, se van a formar en otros países. Por otro, corremos el riesgo de que el conocimiento que regresan no sea el que más necesitamos. Es imperativo que el sistema educativo colombiano se modernice, no solo reduciendo los costos, sino también ofreciendo programas de posgrado flexibles y que se adapten a las necesidades de los profesionales. De igual forma, es urgente simplificar los procesos de convalidación para que los colombianos que invierten su tiempo y esfuerzo en el extranjero puedan regresar y contribuir de inmediato al desarrollo del país. Al fin y al cabo, la educación superior debería ser un puente, no un muro.