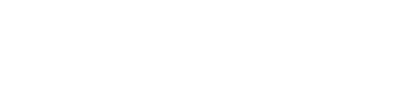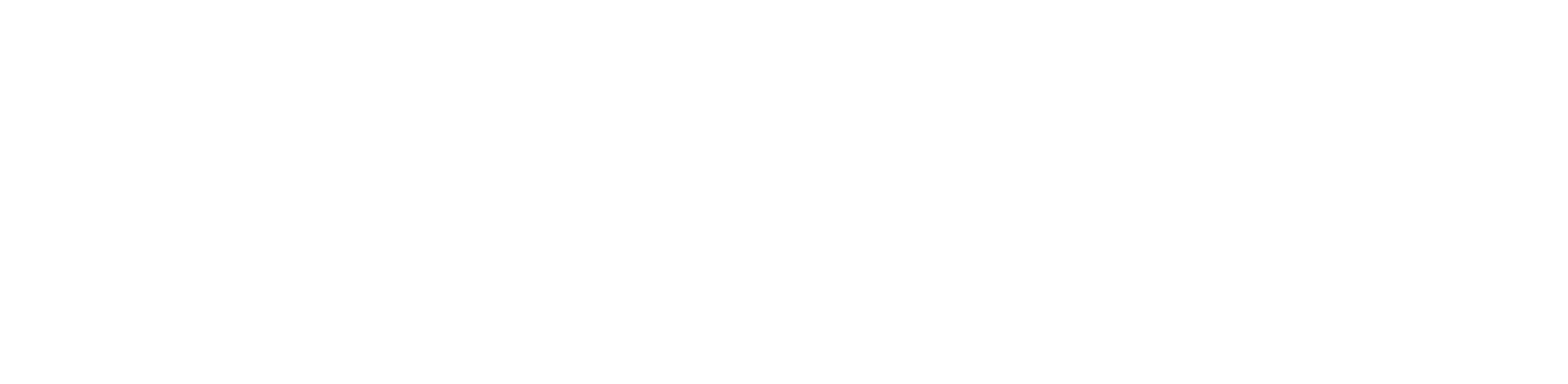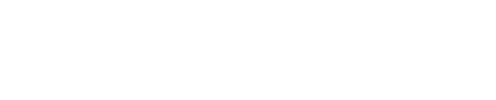Vía ![]()
Por Adriana Marcela Rincón. Regional Zipaquirá
Una madrugada helada de febrero Igor respiró por última vez, la fuerte exhalación nos despertó a todos en la casa, acudimos aturdidos a revisarlo, tenía las patas tiesas, la nariz seca y los ojos abiertos pero sin vida, mi madre y yo nos abrazamos, mi padre lo metió en un costal de fibra sintética y lo llevó al patio; cuando nadie nos observaba, descubrí ligeramente su cabeza, el olor a antibióticos y suero fisiológico se le había impregnado luego de semanas de tratamientos e incertidumbre, lo acaricié con la esperanza que me habían heredado las producciones de Disney donde tarde o temprano mascotas y amos se reencuentran en medio de lágrimas, sonrisas y lengüetazos, pero luego de sentir un frío que atravesó la mano con que tocaba a Igor, recordé que ya no era una niña y que aquel animal que yacía inerte en el suelo no era mi mascota.
Horas más tarde don Eccehomo llegó con su destartalada carretilla, fue complicado subir a Igor a la carroza fúnebre canina, la muerte se había llevado su vida y energía, dejando a su paso un pesado cuerpo de 50 kilos. Lentamente los vecinos comenzaron a salir de sus casas, el rumor de la muerte de Igor transformó la atmósfera, los niños lloraban desconsolados, los adultos se lamentaban, poco a poco comenzó a formarse una pequeña procesión detrás de la carretilla; Valentina, que siempre le llevaba un pedazo de pan a Igor antes de ir al colegio, interroga a don Eccehomo: −¿A dónde se lo lleva?−, el anciano le responde mientras se detiene un momento para descansar –Detrás de mi casa hay un potrero muy grande, ahí lo voy a enterrar, pero no estará solo, allí se encuentran otros perros.– Pregunta la chiquilla: −¿Es un cementerio para mascotas?− Con una tenue sonrisa don Eccehomo le responde que es algo por el estilo. El sitio estaba rodeado de pequeños árboles, estos eran los custodios del descanso de cinco perros y un gato que habían muerto recientemente.
Don Eccehomo hizo un agujero en la tierra, luego se incorporó para levantar a Igor, pero el dolor de espalda no se lo permitió, don Javier, el padre de Valentina, agarró una punta del costal y entre ambos arrojaron al perro; mientras la tierra lo cubría, por mi mente pasaban como disparos fotográficos los recuerdos de la primera vez en que Igor siendo apenas un cachorro nos cambió la vida.
Igor cabía perfectamente en la palma de nuestras pequeñas manos de infantes, llegó una tarde de agosto de 1999 en brazos de doña Martha Rodríguez, la vecina, ella se había ido durante una semana a Villapinzón para visitar a sus padres, regresó un poco antes de lo previsto con el frágil cachorrito color amarillo pálido, Ángela y Andrés brincaban de emoción, acariciaban ansiosos el pequeño lomo del tímido animalito, mezcla de labrador y criollo, resultado de los furtivos amores perrunos, esos que no entienden de castas, pedigrí ni de pulgas.
Esa misma tarde golpearon a la puerta de mi casa, que quedaba justo en frente a la de ellos, me asomé por la ventana, cuando comprobé que efectivamente eran Ángela y Andrés sonriendo con un toque de picardía, bajé las escaleras corriendo, retiré el pasador e intenté salir, cuando por poco me estrello con Ángela que cargaba a la bolita de pelos, ambas retrocedimos, el cachorro se estremeció y abrió ligeramente sus ojos aun sensibles al sol, cubiertos por una capa lechosa, acaricié su oreja derecha hasta que se quedó profundamente dormido.
A partir de ese momento los juguetes pasaron a un segundo plano, todas las tardes después del colegio, nos reuníamos para jugar con el cachorro que aún no tenía nombre, a Ángela le encantaban los cuentos de Winnie Pooh, decía que su nueva mascota tenía la mirada triste y la colita de burro, fue así como en medio de una ceremonia realizada en el lavadero de la casa de doña Martha, con el agua estancada que se convertía en bendita, bautizamos a Igor. Los fines de semana íbamos al bosque a jugar a las escondidas, Igor ponía a prueba su maravilloso olfato cuando de encontrarnos se trataba, luego lo llevábamos de paseo en la canasta de la bicicleta nueva de Ángela, también acampábamos en frente de la casa de doña Martha, Igor se cubría el hocico y temblaba dentro de la carpa cuando don Gabino y mi padre lanzaban fuegos pirotécnicos. El asunto de la higiene se fue complicando, el cachorro era cada día más grande y enérgico, por lo tanto, los baños al canino se convirtieron en baños grupales donde todos terminábamos empapados y alegres.
Doña Martha empezó a sentir hastío por el barrio, las personas y la tranquilidad, ya no cocinaba postres ni charlaba con los vecinos, fumaba con mayor frecuencia en el jardín; de un momento a otro no volvieron a tocar a nuestra puerta, no hubo más navidades compartidas y a Igor le prohibieron venir a saludar, Ángela y Andrés buscaron nuevos amigos, la distancia entre una casa y la otra se hizo abismal. Una mañana, mi padre observó cómo Igor salió corriendo hacia la calle con medio rollo de papel higiénico enrollado en el cuerpo, doña Martha gritaba – ¡Definitivamente ese perro no puede irse con nosotros, así que miren a quien se lo van a regalar! – Semanas después un camión arrancó llevándose el trasteo de nuestros vecinos quienes partieron sin despedirse, por otro lado, don Roberto halaba el collar de Igor hacia su nuevo hogar.
Del otro extremo de la cuadra, amarrado a la reja de la casa de don Roberto Igor observaba la que alguna vez fue su casa y lloraba durante la noche, allí lo trataban bien, lo sacaban a jugar al parque, sin embargo, algo había cambiado en él, tal vez porque ahora era un perro adulto o quizá, en el fondo extrañaba los días en que sus ocurrencias eran el motivo de alegría de un par de niños. Don Roberto consiguió trabajo como cuidador de una finca cercana, así que él, su familia e Igor se fueron a trabajar allí.
Meses después, mientras bebíamos café en el jardín, Igor pasó cojeando frente a nosotros, lo llamé sin pensarlo dos veces, se acercó agitando la cola, lo acaricié y gimió, estaba adolorido, tenía la carne pegada a las costillas y parecía deshidratado, rápidamente mi madre trajo una taza de agua que él se apresuró a beber, luego bebió otra y una más hasta que sació su sed. Se quedó durante una semana en nuestra casa, donde no hizo otra cosa que comer y dormir, se veía agotado, nunca supimos qué pasó en aquellos días posteriores, por qué estaba lastimado, sin embargo era evidente que ya no deseaba estar en una casa, así que en cuanto se sintió mejor salió a recorrer la calle, los vecinos lo veían de vez en cuando correteando a otros perros callejeros y bebiendo de los charcos, pero el hambre apremia y por más que Igor se ufanara de ser un perro solitario e independiente no logró conseguir alimento por su propia cuenta.
Pasaron los años e Igor envejeció, los niños se hicieron jóvenes, algunos vecinos se marcharon, ya no gozaba de los mismos privilegios, sin embargo, para los que nos quedamos, él continuaba siendo un miembro honorable del barrio. En enero fui con mis padres de viaje a Oiba, cuando regresamos Igor se veía malhumorado, tenía la piel pegada a los huesos y le costaba trabajo caminar, don Heriberto dijo que ya no comía y que lloraba en las noches, logramos recolectar algún dinero entre los simpatizantes de Igor y lo llevamos al veterinario, a pesar de su malestar fue prácticamente imposible ponerle un collar, luego de caricias y chantajes con trozos de pan accedió de mala gana, cuando llegamos nos recibió un hombre tosco, que revisó los testículos, el abdomen y las caderas de Igor y dijo –Este perro tiene una infección en la vejiga, denle estos antibióticos, si no se recupera en una semana hay que sacrificarlo, yo cobro $40.000 por la inyección, eso sí cuando vengan traen un costal bien grande porque hay que empacarlo– Igor retrocede y me observa con los ojos temerosos, tal vez entendió cada una de las palabras del veterinario o quizás solo fue instinto; en todo caso aquella mirada que me pedía ayuda desesperadamente hizo que saliéramos con Igor sin despedirnos siquiera.
Igor permaneció en nuestra casa, lo tratamos con antibióticos, por un momento se puso de pie y su estado de ánimo mejoró considerablemente, sin embargo días después lo encontramos bañado en un charco de sangre, entre mi padre y yo lo levantamos del suelo y lo llevamos donde una veterinaria que nos recomendó don Heriberto, ella lo revisó y dijo: −hay que intervenirlo de inmediato, de lo contrario la vejiga de Igor puede explotar en cualquier momento, contaminar su organismo y causarle la muerte. ¿Cuánto dinero traen? − Mi padre revisó sus bolsillos y le enseñó a la doctora dos billetes de $50.000. –Vamos a operarlo de inmediato, no se preocupen por el dinero, lo importante es la vida del animal. Esta noche los llamo para contarles cómo resultó el procedimiento− comentó. Nos retiramos con una mezcla de sensaciones encontradas, por un lado, agradecíamos a la vida por haber puesto en el camino de Igor a una persona que realmente se preocupara por su recuperación, por otro lado, nos sentimos vacíos y culpables de haber dejado en aquella mesa metálica a nuestro mejor amigo.
A las diez de la noche, la doctora se comunica con nosotros, nos da la buena nueva y afirma que al día siguiente podemos llevar a Igor a casa. Llegamos a primera hora, el perro aún se encontraba sedado, así que lo levantamos, dimos las gracias y nos acercamos hacía la puerta de salida, ella se nos acerca y dice –Antes de que se vayan quiero que vean algo−, nos conduce a la sala de cirugía, destapa el contenido de una bolsa roja y lo desocupa sobre la mesa, era una masa cubierta de sangre que salpicó el suelo, era la vejiga de Igor descompuesta que inundó el lugar con su pútrido aroma. –Espero que lo cuiden y lo consientan, de esto depende su pronta recuperación−.
Llevamos a Igor a la casa, lo alimentamos con caldos de pechuga y le dábamos sus medicinas cada seis horas, al parecer los cuidados no fueron suficientes, su estado de salud decayó peligrosamente, el organismo no asimilaba la comida, el vómito era constante y ya no pudo ponerse en pie nunca más. La noche del 22 de febrero de 2009 don Heriberto fue a visitarlo, al ver su estado no pudo contener un par de lágrimas que rodaron discretas, dijo –¡Ese animalito no pasa de esta noche! – Llevamos a Igor al segundo piso, lo colocamos en diagonal a la cama de mis padres, pasé a despedirme, la convaleciente criatura lamió mi mejilla con dulzura, acaricié su cabeza y me fui alejando lentamente mientras él se quedaba profundamente dormido; aquella fue la última vez que vi a Igor con vida.