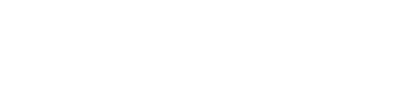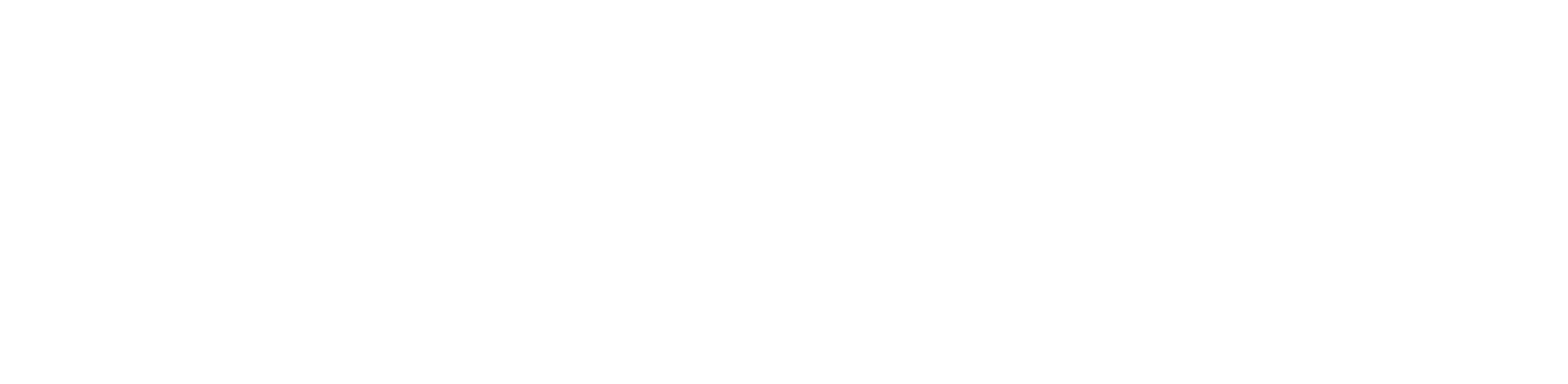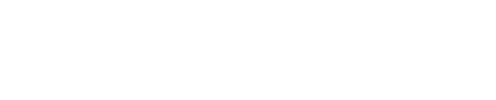Por: Rodolfo Bolaños Barrera
La invasión rusa de 2022 actualizó un viejo dilema sobre la fuerza y el derecho. Hace más de dos mil años, Tucídides narró cómo Atenas destruyó una isla neutral en nombre de la seguridad imperial. La lógica persiste: los Estados poderosos siguen creyendo que su supervivencia justifica cualquier acción. Ya sea en el mar Negro o en el Caribe, las grandes potencias despliegan su fuerza invocando amenazas a su seguridad nacional. Pero el mundo ha cambiado. Hoy la agresión enfrenta sanciones, resistencia global y el escrutinio de millones de testigos. La pregunta es si eso basta para frenar la repetición de la historia.
Hace más de dos mil años, en el año 416 a.C., una pequeña isla del mar Egeo llamada Melos fue aniquilada por Atenas. Tucídides, general ateniense que participó en la Guerra del Peloponeso y que luego, en el exilio, escribió su monumental Historia de la Guerra del Peloponeso, narró ese conflicto e incluyó un diálogo que se convirtió en una de las reflexiones más duras sobre el poder humano. Los embajadores atenienses exigieron a los melios rendirse. Ellos pidieron conservar su neutralidad, apelando a la justicia y a los dioses. La respuesta fue implacable: “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”. La frase no era una amenaza, sino una descripción del orden político según la lógica del poder. Tucídides no juzga, pero muestra la tragedia: Atenas, cegada por su propia grandeza, terminó destruyéndose a sí misma.
Esa antigua escena no pertenece solo al pasado. Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, el eco del Diálogo de los Melios volvió a escucharse. El poderoso se justifica en nombre de la seguridad y la necesidad; el más débil invoca el derecho, la libertad y la justicia. Los atenienses decían que la neutralidad de Melos ponía en riesgo su imperio. Rusia sostiene que una Ucrania libre y aliada con Occidente amenaza su seguridad. En ambos casos, la supervivencia del pequeño depende de las decisiones del grande.
Pero ese eco resuena también en otras latitudes. En las aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela y Colombia, Estados Unidos ha desplegado en años recientes su poder naval bajo justificaciones similares. La Operación Orión, lanzada en 2020, y otras misiones antinarcóticos han colocado buques de guerra, destructores y unidades de operaciones especiales en aguas internacionales cercanas a Venezuela, en lo que Washington describe como esfuerzos para combatir el tráfico de drogas y contener regímenes considerados hostiles a sus intereses. Para Venezuela, esta presencia constituye una amenaza directa, una forma de cerco militar que limita su soberanía efectiva sin llegar a la invasión formal. Para Colombia, socio estratégico de Estados Unidos, la situación plantea dilemas diplomáticos complejos. La potencia hegemónica define qué constituye una amenaza a la seguridad hemisférica y actúa en consecuencia, mientras que los Estados más débiles deben aceptar, negociar o resistir con recursos limitados. Cambian los nombres, los océanos y las tecnologías, pero la lógica permanece intacta: el poder se justifica a sí mismo y los débiles deben adaptarse.
La gran diferencia es el mundo que los rodea. En la Grecia clásica del siglo V a.C., el derecho internacional no existía: cada ciudad-Estado actuaba según su fuerza. Hoy existen tratados, tribunales y organismos como las Naciones Unidas, fundada en 1945 tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que condenan las agresiones y defienden la soberanía. Sin embargo, su eficacia sigue dependiendo del poder. Las resoluciones se aprueban, las sanciones se anuncian, pero los tanques continúan avanzando y las flotas siguen patrullando mares ajenos. En teoría, vivimos bajo un orden regido por normas; en la práctica, esas normas solo son tan fuertes como quienes pueden hacerlas cumplir. El principio tucidídeo persiste: el poder dicta los hechos y el derecho intenta darles forma.
La arquitectura institucional contemporánea, por más sofisticada que parezca, no ha logrado resolver la tensión fundamental entre fuerza y legitimidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, diseñado para mantener la paz, puede quedar paralizado cuando uno de sus miembros permanentes es el agresor. Los mecanismos de justicia internacional funcionan selectivamente: algunos líderes son juzgados mientras otros quedan impunes. Esta asimetría se hace evidente al comparar las respuestas globales ante distintas formas de proyección de poder. Mientras la invasión rusa de Ucrania generó sanciones económicas masivas y un rechazo diplomático casi unánime en Occidente, el despliegue naval estadounidense en el Caribe ha suscitado apenas tibias condenas regionales y ninguna consecuencia internacional significativa. El sistema global, pese a sus avances formales, aún opera bajo premisas que Tucídides habría reconocido sin dificultad: la justicia existe en la medida en que el poder lo permite.
También se repite otra constante: el lenguaje como instrumento de dominación. Tucídides escribió que, en la guerra, “las palabras cambian de significado”. Lo prudente se vuelve cobardía, lo cruel se presenta como necesidad. En la actualidad, el uso de eufemismos cumple la misma función. La invasión rusa se llama “operación especial”, la resistencia ucraniana se convierte en “provocación”, y la ocupación se disfraza de “protección”. Del mismo modo, el cerco naval en el Caribe se denomina “operación de seguridad multinacional” o “misión antinarcóticos”, aunque su efecto real sea la proyección de fuerza militar cerca de Estados soberanos. La lucha ya no se libra solo en los campos de batalla o en las rutas marítimas, sino en los discursos, los noticieros y las redes sociales. El control del relato es una forma de poder tan eficaz como el control del territorio o de los océanos.
Esta batalla por el significado no es accesoria, sino constitutiva del conflicto mismo. Quien domina el lenguaje controla la percepción de la realidad y, con ella, la posibilidad de movilizar apoyos o aislar al adversario. Las democracias contemporáneas enfrentan el desafío de defender la verdad factual sin caer en la propaganda, mientras que los regímenes autoritarios explotan la confusión informativa como estrategia deliberada. Pero las democracias también recurren a narrativas que ocultan la naturaleza de sus acciones: cuando Estados Unidos despliega su armada frente a costas latinoamericanas, lo hace invocando la defensa de la democracia y el combate al narcotráfico, convirtiendo una demostración de fuerza en una misión humanitaria. En este terreno, la diferencia con el mundo antiguo es notable: la velocidad y el alcance de la comunicación amplifican tanto la mentira como la capacidad de desenmascararla.
Sin embargo, algo sí ha cambiado desde la destrucción de Melos. Hoy las guerras y las demostraciones de fuerza no ocurren en silencio. Cada imagen, cada testimonio, se multiplica en tiempo real. El poder ya no puede actuar sin escrutinio. La economía global, la presión mediática y la interdependencia entre naciones imponen límites que antes no existían. Ucrania, aunque invadida, no ha sido borrada del mapa. Su resistencia demuestra que el derecho, aun débil, puede ganar fuerza cuando se sostiene en la solidaridad de otros pueblos. De manera similar, Venezuela y otros países latinoamericanos han articulado respuestas diplomáticas, fortalecido alianzas regionales en foros como CELAC y UNASUR, y denunciado ante organismos internacionales lo que consideran violaciones a su soberanía. Aunque estas acciones no siempre modifican el comportamiento de las potencias hegemónicas, sí establecen precedentes legales, crean registros históricos y alimentan narrativas de resistencia que cuestionan la legitimidad del poder unilateral.
La respuesta internacional al conflicto ucraniano, con todas sus limitaciones, marca una diferencia respecto al silencio que rodeó a Melos. Las sanciones económicas, el apoyo militar coordinado y el aislamiento diplomático del agresor son instrumentos que, aunque insuficientes para detener inmediatamente la violencia, modifican el cálculo estratégico del poder. El costo de la agresión ya no es solo militar, sino también económico, político y reputacional. Sin embargo, esta movilización también revela la selectividad del orden internacional: no todas las proyecciones de poder generan respuestas equivalentes. El despliegue naval estadounidense en aguas venezolanas no ha provocado sanciones internacionales ni condenas masivas en los organismos multilaterales. Esta doble vara expone una verdad incómoda: el sistema internacional no rechaza el uso unilateral de la fuerza, sino que lo tolera cuando lo ejerce quien tiene el poder suficiente para redefinir las reglas. Esto no elimina la lógica del poder, pero la hace más compleja, más contradictoria y menos predecible.
La historia que contó Tucídides no fue una lección moral, sino un espejo. Mostró que la política se mueve entre el ideal de justicia y la realidad del poder, y que cuando uno de los dos domina por completo, la sociedad se desmorona. Atenas cayó en el año 404 a.C., derrotada por Esparta, no por falta de fuerza, sino por haber confundido el poder con el derecho. Rusia enfrenta hoy un dilema semejante: ganar batallas no garantiza legitimidad. Estados Unidos, por su parte, enfrenta una contradicción histórica: defiende un orden internacional basado en reglas mientras ejerce su propia versión del principio tucidídeo cuando sus intereses de seguridad o económicos así lo demandan. Quien desprecia la justicia, o la aplica de manera selectiva según le convenga, termina perdiendo algo más profundo que un territorio: la autoridad moral que da sentido al poder.
El paralelo histórico invita a una reflexión incómoda sobre la naturaleza del orden internacional. Si el sistema actual reproduce las mismas dinámicas de poder que Tucídides describió hace veinticinco siglos —ya sea en Ucrania, en el Caribe o en cualquier punto donde los intereses de las grandes potencias se encuentran con la soberanía de los Estados más pequeños—, ¿qué valor tienen nuestras instituciones? La respuesta no es sencilla. Las normas internacionales, por frágiles que sean, representan un progreso civilizatorio: establecen estándares de conducta, crean espacios de rendición de cuentas y ofrecen herramientas para la resistencia pacífica. Su debilidad no invalida su importancia, pero tampoco justifica la ingenuidad. El derecho internacional no es un sustituto del poder, sino un campo de batalla donde se disputa su ejercicio y donde la hipocresía se hace evidente cuando las mismas reglas se aplican de manera desigual.
El Diálogo de los Melios sigue siendo actual porque revela una verdad incómoda: la humanidad avanza en tecnología, pero no en la comprensión de sus propias pulsiones. El conflicto entre Rusia y Ucrania, las tensiones en el Caribe generadas por el despliegue naval estadounidense, la presencia de grandes potencias en mares ajenos nos recuerda que las crisis nacen cuando el diálogo se sustituye por la imposición, y que la fuerza sin razón no construye orden, sino ruina. Tucídides no enseña a vencer, sino a mirar sin ilusiones. Su voz antigua nos advierte que toda potencia que confunde necesidad con justicia acaba por destruir el mismo orden que pretendía proteger. La pregunta que nos deja es si seremos capaces de aprender —desde el mar Negro hasta el Caribe, desde Melos hasta nuestros días— antes de que sea demasiado tarde.
Para leer una versión actualizable de esta columna haz clic en el siguiente enlace (accede con tu cuenta de Gmail): https://ai.studio/apps/drive/1MxwZ1gzoWAZwWQLjy_aQxLwnxeJLjm_I?fullscreenApplet=true