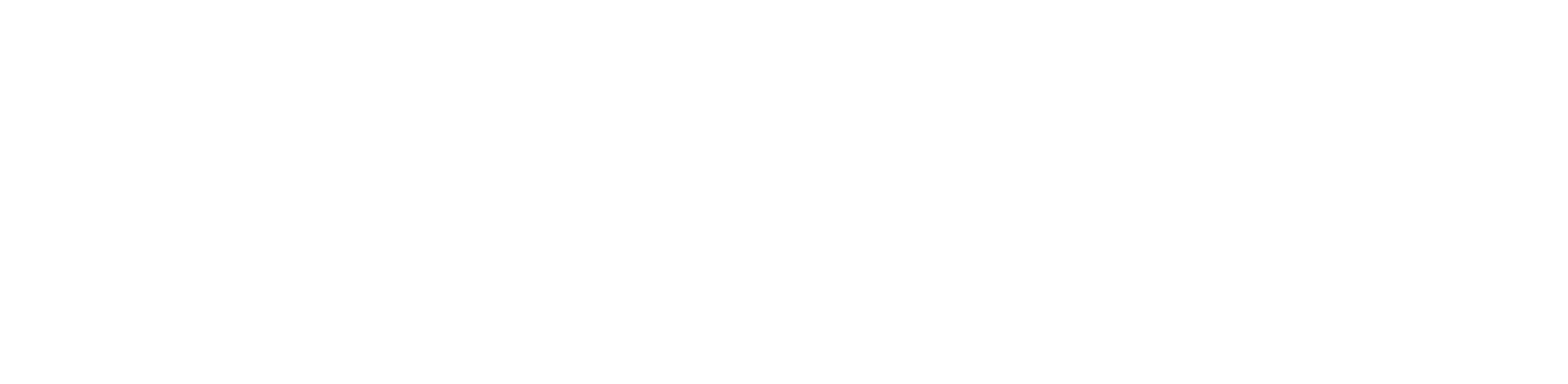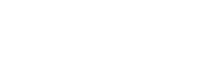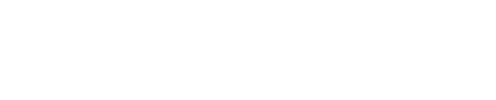En un país tan diverso como Colombia, donde conviven múltiples cosmovisiones y prácticas médicas, la integración de la medicina ancestral con la medicina occidental se vuelve un desafío clave para garantizar una atención equitativa e inclusiva.
Este episodio cuenta con la participación de Evelia Barros, enfermera profesional, y Omar Garzón, profesor de la Universidad Distrital, quienes comparten sus experiencias y conocimientos sobre cómo el sistema de salud puede responder mejor a las necesidades de las comunidades afrodescendientes, indígenas y rurales.
Desde hace décadas, la salud en Colombia ha sido abordada desde una visión centralista, enfocada en las grandes ciudades y con un modelo occidentalizado que muchas veces no responde a las realidades y prácticas culturales de las regiones. Sin embargo, el país es un mosaico de comunidades con saberes ancestrales que han desarrollado sus propias formas de entender la salud y la enfermedad.
En este contexto, el episodio destaca el avance de iniciativas gubernamentales para adaptar la infraestructura hospitalaria y los servicios médicos a las tradiciones de las comunidades. Un ejemplo clave es el hospital de Maicao, en La Guajira, diseñado para integrar la medicina tradicional indígena con la medicina moderna. Este modelo busca que las pacientes, especialmente las mujeres wayuu, puedan recibir atención médica en un ambiente familiar, con parteras y sabedoras ancestrales dentro de las instituciones hospitalarias.
“Es importante que las comunidades puedan sentirse en su ambiente, que la partería y los usos tradicionales se respeten dentro de la infraestructura hospitalaria”, comenta Evelia Barros.
Barreras y Desafíos de la Medicina Ancestral en el Sistema de Salud
A pesar de estos avances, persisten múltiples barreras para la implementación de un enfoque de salud verdaderamente inclusivo:
- Desconocimiento y prejuicios: Muchas personas aún ven la medicina ancestral como “charlatanería”, sin reconocer que gran parte de los medicamentos modernos tienen su origen en conocimientos indígenas y afrodescendientes.
- Dificultades de acceso: En muchas zonas rurales e indígenas, la infraestructura hospitalaria es escasa y el desplazamiento hacia las ciudades para recibir atención médica puede ser complicado y costoso.
- Barreras lingüísticas y culturales: Los pacientes indígenas que llegan a hospitales urbanos enfrentan problemas para comunicarse con los médicos, ya que no siempre hay intérpretes o personal capacitado en sus lenguas y cosmovisiones.
- Falta de reconocimiento oficial: Aunque la partería y la medicina tradicional son ampliamente practicadas, aún no están plenamente reguladas ni reconocidas en la legislación de salud del país.
El profesor Omar Garzón, quien trabajó en el Amazonas, cuenta una experiencia impactante: un padre indígena llevó a su hija a Bogotá con una insuficiencia renal, pero en su comunidad se creía que la niña sufría una enfermedad tradicional que solo podía curarse en su territorio. La falta de comprensión de esta cosmovisión dificultó la atención médica y mostró la necesidad de un sistema de salud que respete y comprenda las creencias de las comunidades.
Uno de los avances en la integración de la medicina ancestral dentro del sistema de salud en Colombia es la creación de quilombos en Bogotá, espacios en los que la comunidad afrodescendiente puede acceder a atención médica gratuita basada en sus saberes tradicionales.
Estos centros, apoyados por la Secretaría de Salud, ofrecen servicios de partería, sobijos (masajes terapéuticos), y tratamientos con plantas medicinales, complementados con el acompañamiento de enfermeras occidentales.
“En los quilombos, la comunidad encuentra parteras, sabedoras ancestrales y profesionales de la salud trabajando juntas para preservar los usos y costumbres afrodescendientes”, explica Evelia Barros.
Estos espacios, distribuidos en cuatro subredes de salud en la ciudad, están abiertos a toda la población, sin importar su origen étnico, y han sido fortalecidos en los últimos años gracias al apoyo gubernamental.
La medicina tradicional además de ser un legado cultural, también ha demostrado su eficacia en el tratamiento de diversas dolencias. Muchas de las plantas y técnicas utilizadas por comunidades indígenas y afrodescendientes han sido reconocidas en estudios científicos y adoptadas en la medicina occidental. Ejemplos de esto incluyen:
- La sábila para el tratamiento de quemaduras y problemas digestivos.
- El cannabis medicinal, ya utilizado en hospitales colombianos para tratar el dolor crónico.
- El tabaco, empleado en algunas comunidades para aliviar el dolor de cabeza.
- El tomate de árbol, reconocido por sus propiedades para controlar la presión arterial.
Además, cada vez más médicos occidentales se especializan en disciplinas como la homeopatía, acupuntura y fitoterapia, lo que demuestra que las fronteras entre la medicina moderna y la tradicional están comenzando a desdibujarse.
Los expertos invitados al podcast coinciden en que el reto principal es lograr que la medicina ancestral y la occidental trabajen juntas, sin que una anule a la otra. Entre las principales propuestas y desafíos están:
- Reconocimiento legal de la partería como una profesión oficial dentro del sistema de salud.
- Incorporación de la medicina ancestral en más hospitales del país, siguiendo el modelo del hospital de Maicao.
- Mayor formación y sensibilización del personal de salud para comprender y respetar las prácticas tradicionales de las comunidades.
- Garantizar la disponibilidad de traductores e intérpretes en hospitales para pacientes indígenas que no hablan español.
- Combatir el racismo y la exclusión en la atención en salud, asegurando que todas las personas reciban un trato digno, independientemente de su origen cultural.
“El hospital de Maicao es un ejemplo magnífico de cómo la medicina occidental y la ancestral pueden complementarse”, concluye Evelia Barros. “No se trata de elegir una u otra, sino de encontrar el equilibrio entre ambas para brindar una mejor atención a las comunidades”.
Colombia es un país multicultural y su sistema de salud debe reflejar esa diversidad. La integración de la medicina ancestral con la occidental no solo fortalece el acceso a la salud en las comunidades, sino que también permite un reconocimiento de los saberes que han sido transmitidos por generaciones.
El cuarto capítulo de Desafíos Digitalia nos deja una reflexión importante: la medicina no solo trata enfermedades, sino que también debe comprender el entorno, la historia y la cultura de cada persona. Solo así se podrá garantizar un sistema de salud realmente inclusivo y efectivo para todos los colombianos.
Para conocer más sobre este tema y acceder a contenido educativo sobre alfabetización mediática y desafíos tecnológicos, visita digitalia.gov.co y sigue a Digitalia en redes sociales: @digitalia_gov.