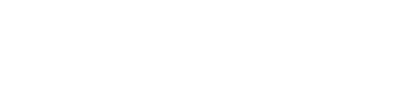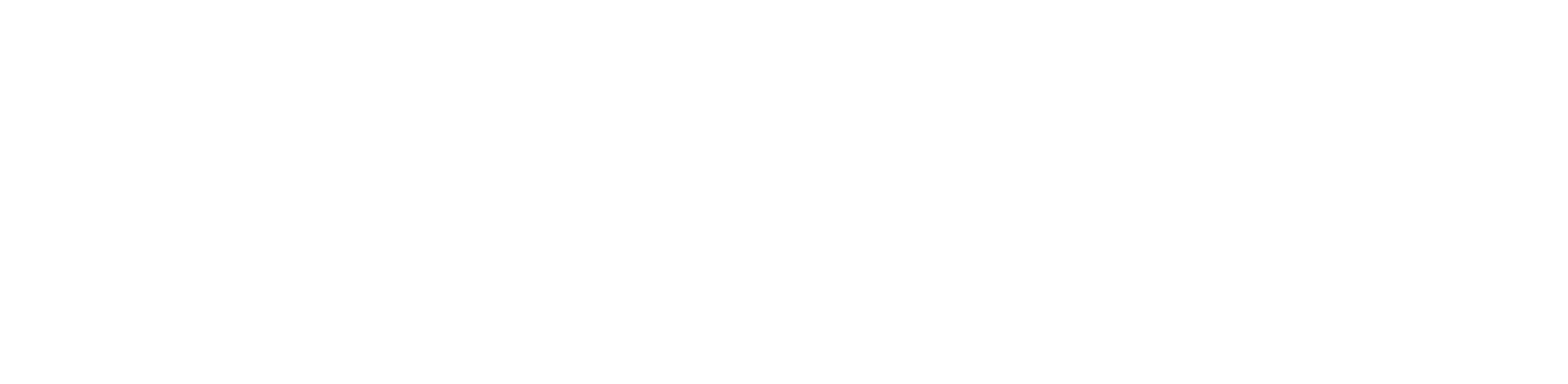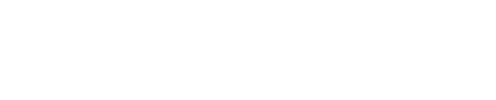Por: María José Hernández, Laura Sánchez, Valentina Prieto y Luisa Castillo.
A sus 61 años, Doña María Ademid Vásquez Galeano creía que ya había enfrentado casi todas las pruebas que la vida podía imponerle. Desde sus primeros años en Guamo, Tolima, hasta sus días en Cali y Armenia, y su vida actual en Bogotá, había acumulado fortaleza y paciencia. Su serenidad era la de alguien que ha aprendido a vivir con lo necesario y que ha construido una paz interna difícil de quebrar.
Sin embargo, en 2020, un enemigo invisible desafió esa fortaleza y rompió esa paz: la pandemia de COVID-19. No solo le arrebató su trabajo y su rutina, sino que también le despojó, sin que se diera cuenta, de una estabilidad emocional que ella había construido con esfuerzo y años de vida. Ver “Ansiedad y depresión en aumento: la crisis silenciosa de los adultos en Colombia”.
En su pequeño apartamento en Bogotá, Doña María compartía sus días con dos personas muy importantes para ella. Su madre, una mujer de 93 años, a quien cuidaba con devoción, y su nieta, de apenas 8 años, a quien criaba desde bebé. Su “hija del corazón”, como ella misma la llama, era una niña alegre y curiosa, cuya inocencia se convirtió en el ancla de Doña María durante los días más oscuros.
Cuando el virus llegó, lo trastornó todo. Doña María, quien había trabajado por años en la cafetería de un colegio cercano, donde servía comidas a estudiantes que iluminaban sus días con risas y bullicio, de repente se encontró sin empleo. La rutina, que antes le daba seguridad y sentido, desapareció sin previo aviso, dejándola con una sensación de vacío y un miedo constante. Las puertas del colegio se cerraron y con ellas, también sus certezas.
“La vida cotidiana se me fue abajo”, recuerda con nostalgia. Su jornada, que antes transcurría entre el ir y venir de las bandejas de comida y el eco de las risas infantiles, se transformó en un silencio inquietante. Doña María se encontró de golpe sin un ingreso estable, y cada día que pasaba sentía cómo las cuentas se acumulaban, presionando cada vez más su pecho. La ansiedad por la renta, la comida, y las necesidades básicas aumentaba con el paso de los días, mientras el confinamiento le impedía encontrar otra forma de trabajo. Salir a la tienda se convirtió en un riesgo que temía tomar, no con una madre anciana y una nieta pequeña bajo su cuidado.
Los días pasaban lentos y llenos de incertidumbre, pero las noches eran las peores. En la quietud de la madrugada, Doña María escuchaba las noticias por la radio, que cada día anunciaban nuevos casos, más muertes, hospitales desbordados. Su mente se llenaba de las imágenes que veía en televisión: familias separadas por un virus que no permitía despedidas, cuerpos que se acumulaban en frías camionetas, personas que partían sin el consuelo de un último abrazo.
Se estremecía al pensar en los hijos que esperaban afuera de los hospitales, en los rostros desolados que no podían dar el adiós final. “Psicológicamente, una se preparaba también para lo peor”, confiesa con un suspiro. Y, en esos momentos de oscuridad, se aferraba a sus creencias, tratando de hallar en ellas la calma y el valor para seguir adelante. Pero el temor constante al contagio se volvió realidad.
Doña María enfermó de COVID-19. Los síntomas aparecieron de repente, y el miedo se convirtió en una presencia constante en su vida. Su madre, para protegerla, fue llevada a casa de una hermana. La casa se transformó en un lugar de aislamiento, donde el único lazo que la mantenía conectada a la vida era su nieta. La pequeña, con 8 años, se convirtió en su enfermera improvisada, llevándole agua, alcanzándole las pastillas y dándole palabras de aliento con la dulzura que solo un niño puede ofrecer.
“Era mi esperanza”, afirma Doña María, con la voz quebrada de emoción. La niña, sin entender del todo el peligro, se dedicaba a cuidar a su abuela con una devoción pura, sosteniéndola en cada día oscuro. Era un rayo de luz en medio de un mundo que parecía desmoronarse.
La soledad se volvió más intensa que nunca. Cada día era una lucha, no solo contra el dolor físico, sino también contra el aislamiento y el miedo. Doña María, que siempre había sido una mujer fuerte, sentía cómo el peso de su enfermedad y el distanciamiento de su familia amenazaban con derrumbarla.
Miraba a su nieta, esa pequeña que, con su inocencia, se había convertido en su única compañía, su consuelo, su fortaleza. “El amor es lo único que nos sostiene cuando parece que el mundo se cae a pedazos”, pensaba cada vez que la niña le sonreía. Pero el miedo a enfermar gravemente y el temor a lo que le sucedería a la niña si algo le pasaba nunca la abandonaron.
Después de días de incertidumbre y dolor, Doña María comenzó a mejorar. Cada pequeño avance en su recuperación era un motivo de esperanza, una señal de que la vida le estaba dando otra oportunidad. Cuando al fin salió de la enfermedad, no solo fue su salud la que volvió, sino también una nueva perspectiva de vida.
Al recobrar sus fuerzas, entendió que la pandemia había dejado cicatrices profundas, no solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Había visto cómo el miedo y la soledad habían cambiado su relación con el mundo, cómo su corazón había aprendido a valorar lo verdaderamente esencial.
La relación con su familia se había tensado; las noches de insomnio y las preguntas sin respuesta habían dejado su huella. En esos momentos difíciles, Doña María encontró consuelo en sus creencias. Decidió no vacunarse, convencida de que su fe sería su escudo.
Hoy, agradece cada día que puede ver a su nieta jugar, reír y crecer. Para ella, cada instante compartido es un regalo, una muestra de que la vida sigue a pesar de todo. Sabe que muchas familias no tuvieron la misma suerte, que miles de personas murieron solas, sin la mano de un ser querido que les diera un último consuelo. Recuerda las historias de quienes perdieron a sus seres amados sin una despedida, y la tristeza invade su mirada.
“Uno aprende a no dar nada por sentado”, dice con voz suave. Las palabras se convierten en un mensaje para otros, una reflexión que nace de su experiencia. Para Doña María, el amor de su nieta fue su salvación en medio de la adversidad. La niña, con su inocencia, fue la medicina que el alma de María necesitaba para enfrentar cada día. Al recordarlo, sus ojos brillan con la gratitud de quien ha conocido la fragilidad de la vida y ha aprendido a aferrarse a los momentos simples. Doña María, con su fortaleza renovada, ve el mundo con nuevos ojos. A veces, mientras acaricia la cabeza de su nieta, reflexiona sobre lo que ha aprendido. Sabe que, aunque la pandemia le arrebató la paz y la rutina, también le enseñó a valorar cada segundo, a no dar por hecho el amor y la compañía de quienes nos rodean. Ahora, Doña María vive con una gratitud profunda, consciente de que, a pesar de todo lo que perdió, aún le queda lo más importante: su familia, su fe, y una nueva esperanza en el futuro.
Ver entrevista completa aquí.
Para más información de Rizoma:
https://www.uniminutoradio.com.co/rizoma/