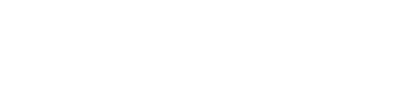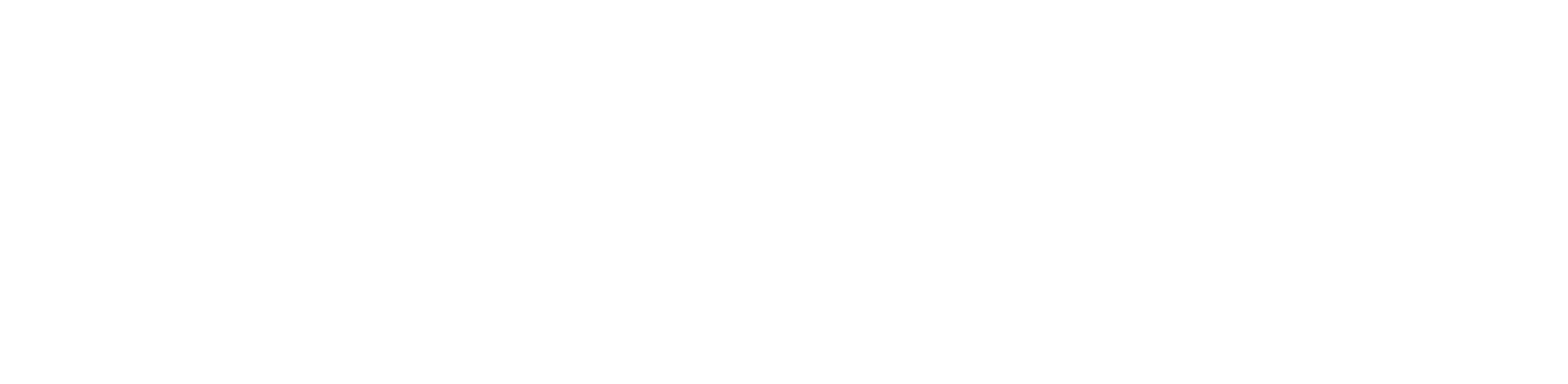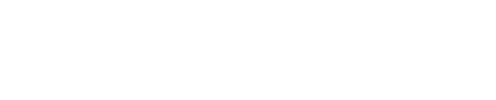Por Camila Munar
Hace no muchos años Colombia sufrió uno de sus flujos migratorios más importantes. Grandes grupos de personas viajaban hacia la capital del país de lugares que quizá no se conocen en la geografía nacional porque no pertenecen a costosos paquetes de viajes y a los cuales no se les prestó nunca atención en las escasas clases de historia.
De esos lugares escondidos entre El Macizo Colombiano, entre la espesa niebla que crece sobre el gran afluente del río Magdalena, última morada de la Cacica Gaitana después de enfrentarse cuerpo a cuerpo a los colonizadores españoles. De ese lugar donde las brujas todavía caen en los techos, el viento es terco, el sol maleducado y la polvareda de las trochas es densa y descarada, nacen varios de los picos más altos, y entre ellos, desprendiéndose de la cadena volcánica de Los Coconucos, sobresale El Volcán Puracé, ubicado en Pimbalá o Puente Tierra, en el área del Parque Nacional Natural Puracé, a 52 kilómetros de Popayán en el departamento del Cauca.
¿Qué es Puracé?
Puracé, que traduce montaña de fuego en el dialecto indígena, es uno de los volcanes más activos de Colombia. Los indígenas pobladores de la zona tienen descripciones históricas que se han conservado por tradición oral, en las que se narran erupciones desde 1816. La última erupción registrada de la montaña de fuego fue en 1977, pero antes tuvo una de sus mayores erupciones en el año de 1948 cuando murieron alrededor de 16 estudiantes de la Universidad del Cauca de los cuales solo uno sobrevivió. Actualmente el volcán se encuentra en estado de reposo, ya que siempre presenta períodos de quietud de 20 a 40 años.
Las características propias del lugar me llevaron a conocerlo en persona. Mi viaje comienza desde Bogotá hacia el municipio de San José de Isnos, en El Huila, que posteriormente dejaría para tomar otro bus hacia el cruce del cauca, una bifurcación entre Popayán y Coconuco, donde empieza el verdadero recorrido. A la derecha pasa El Río Cauca, y a la vista una casa abandonada de madera con dos tejas que todavía lucha contra el clima y el viento despiadado que a su paso arrastra hojas secas y que trata de arrancarle las últimas tablas que le restan.
A pesar del sol y el buen clima el lugar tiene un aire melancólico y silencioso… lleno de paz. Son pasadas las 3 de la tarde y ahora es necesario llenarse de paciencia ya que en este punto hay que esperar que alguien, ya sean indígenas que viven en el camino, un camión, un carro, una moto o un bus, si corro con suerte, me lleven hasta Puracé. En la espera me acompaña una mujer indígena que necesita llegar también a su casa en el pueblo, después de unos 20 minutos pasa un camión viejo cargado de ladrillos conducido por un hombre con un par de ojos opacos pero que no acaban de mirar con curiosidad; en sus brazos se adivinan varias marcas de machete ya cicatrizadas. El hombre va Acompañado por un niño de al menos cinco años. Así que, en la cabina queda solamente un puesto que claramente reservó para la mujer que tenía ojos y cara de cansancio. Decidí subir en la parte de atrás y me senté sobre los ladrillos lo que me permitió tener un paisaje exclusivo durante la media hora siguiente del cruce del cauca al pueblo, una vista que comprendía elevadas montañas, caballos, aves gigantes surcando el cielo como aviones a punto de llegar a su destino final, el río Cauca abriéndose paso como una serpiente, un camino que se peleaba entre la trocha y el cemento. En silencio, con el olor de los ladrillos en los que iba sentada, tan alejada de la ciudad en su afán de ser dueña del tiempo. Finalmente, después de subir aquellas montañas tan altas llegamos al pueblo, donde el frío nos da la bienvenida. Le pago al hombre del camión cinco mil pesos por el trayecto y después de consultar con él me dirijo al hostal que me recomienda y que tiene por nombre “El jardín del Cóndor”, nombre que le hace justicia porque tanto el pueblo como el volcán permiten el avistamiento de estas imponentes aves, porque La Cordillera Central de los andes se vuelve la casa de los cóndores, y el pueblo su jardín personal.
Mireya, la dueña del hostal, me abre la puerta. Es una mujer de aspecto fuerte, pero de carácter bondadoso. Alquilo uno de los cuartos y tras dormir con el golpeteo del viento en la ventana me despierto ansiosa a las 4:30 am para que Mireya me prepare el desayuno compuesto por huevos, pan y queso dentro de un agua de panela hirviendo que me servirá para calentar el cuerpo mientras salgo a esperar el camión de la leche que pasa a las 6 de la mañana en la vía principal y que me llevará hasta Puente Tierra.
Al salir con unos minutos a mi favor corro con la suerte de llegar a tiempo para subir en la lechera. Junto a varias cantinas de leche y dos hombres enruanados me voy de pie sosteniéndome de las estacas como puedo. La luna baja sobre el horizonte y el amanecer se abre paso entre la vegetación, pintando el cielo de una paleta de colores; Naranjas, amarillos y rosados se toman el protagónico de la mañana mientras los pobladores de la zona despiertan para empezar sus labores, entre esas salir a venderle su leche al camión en el que voy.
Un largo camino
La primera parada ocurre unos pocos metros a la salida del pueblo. Una joven de piel morena como la tierra rojiza de las montañas, asoma sus ojos curiosos; va acompañada por el que parece ser su abuelo. Lleva una cantina de leche que uno de los hombres del camión le recibe y vierte en una de las cantinas que van allí dentro. El otro hombre por su parte, toma una especie de plato en el que pone aproximadamente unos 2 centímetros de leche de la joven sobre el cual riega un líquido morado que lleva en una botella reciclada de gaseosa; entonces mezcla la leche junto con el líquido y le dice a la joven: ”Su vaca tiene un grado de mastitis, ¡ojo!” ella sonríe apenada haciendo un gesto de aprobación con la cabeza, espera el dinero y toman camino con su abuelo hacia su casa mientras el camión se pone en marcha. El trayecto desde el pueblo Puracé hasta Puente Tierra o Pimbalá toma otra media hora, pero con las paradas para recoger la leche de cada poblador nos tomó al menos otros 15 minutos, durante los que se subieron varias mujeres.


En Puente Tierra el clima, a pesar de ser bastante soleado empezaba a tornarse gris y los colores del cielo empezaban a cubrirse de nubes gigantes que parecían venir desde el volcán. Al bajar del camión pagué otros cinco mil pesos por el pasaje y me dirigí a un grupo de personas que hablaba con un indígena que parecía vender las entradas al lugar. Él me comentó que el volcán hacía unos 15 días venía presentando un clima con el que no se podía llegar ni siquiera al cráter, porque según sus creencias el Volcán ya estaba cansado de recibir a tantos visitantes, aquellos huéspedes que entran pisoteando las preciosas alfombras de musgo. Así que, a modo de prevención, me recomendaba otras actividades dentro del parque como el avistamiento de cóndores o dirigirme a las termales.
Sin embargo, yo insistí, pues ya me había contactado previamente con mi guía, “Don Matías”, quien me había dicho que si podíamos subir. Al hombre no le restó más que venderme la entrada. Unos 20 minutos después, que compartí con varios amigos perrunos, llegó el señor Matías, un hombre bastante alegre, que vestía botas de caucho, ruana y pasamontañas, que sin embargo permitía ver un par de ojos grandes, amables y oscuros.

Rápidamente nos presentamos y entablamos una conversación sobre las condiciones climáticas; me reiteró que eran algo fuertes, pero que dependía de cómo el volcán sintiera la energía de las personas que entraban en él, que debían hacerlo con humildad y respeto, pidiéndoles permiso a los espíritus para que los abuelos volcanes los reciban mostrándose majestuosos y agradecidos. Don Matías puso sus propias reglas, me dijo que al conocer el clima del lugar era mejor que empezáramos por las minas de azufre y de allí subiéramos al volcán hacia el mediodía para que el sol al estar en su punto medio nos ayudara con las corrientes de aire. Empezamos nuestro camino hacia las 8 de la mañana. A lo lejos, entre las montañas se veía la ciudad de Popayán. Nos encontramos con lagos de agua inhóspitos hechos para las vacas.

Mientras caminamos por la carretera polvorienta, bordeada de innumerables plantas y matorrales hasta la base del volcán, nos guían los olores del azufre y la humedad; algunas personas pasan en moto. unos 5 kilómetros más arriba estaba la abandonada mina, que contaba con avenidas, calles, carreras y túneles, y las casas y los espacios en general eran de un vigoroso color amarillo casi fluorescente, que pintado por el azufre durante años le daba un acabado único al lugar.
Acompañado de un fuerte olor, que por alguna extraña razón cultural nos recuerda al infierno, agitándose en la memoria como un pez cogido por el anzuelo, no está tan distante de esta creencia, ya que Don Matías cuenta que “Jucas” (El diablo), hizo un pacto con los pobladores para darle vida a la mina, y que así se lleva un gran número de vidas al año para su beneficio convirtiendo el lugar en un pequeño cementerio. El misterio de la mina me hace sentir que la vida y la muerte, hermanas siamesas condenadas a estar separadas se encuentran en ese mismo punto día tras día.

Unos metros más arriba, justo antes de salir de la mina, unos huecos tubulares enormes de no menos de 50 metros en caída dentro de la tierra, mal llamados respiraderos, dejan salir un humo denso, por donde entra el oxígeno y salen todos los gases y que parece tuvieran voz propia, llamando a la curiosidad del ser a entrar en ellos. Por último, hay una cantera gigantesca a la que ha dado vida la mano del hombre y que simula el interior de hormigueros perfectamente pensados para la movilidad y el desplazamiento. El sonido de las botas de Don Matías sobre las rocas, con trazas de azufre, me guían mientras estoy lo bastante sorprendida por el paisaje como para no prestar atención al camino. Entre más avanzaba sentía el lugar más propio, no cabe duda que nuestros pasos dan forma a lo desconocido, volviéndolo familiar, conocido.
En el siguiente link puedes leer la segunda parte